Hallazgo de un relato.. excelente! "La leyenda del dragón rojo"
A veces, por el azar o por 'indicaciones' encuentras cosas originales, esta es una idea que ha nacido por el confinamiento, no sé cómo catalogarla, no es ciencia ficción, no es histórica, policiaca, ni romántica. De aventuras me atrevo a dedicarle ese género.
Solo he encontrado una palabra que he tenido que ir a buscar al diccionario, salvajina: usado en cocina, referido a los animales monteses.
La memorizo.
Está en el Facebook, cada poco, va uniendo nuevos capítulos que están construyendo una novela inédita, como dice el autor. Además de excelente, se puede interferir, y por supuesto, con guiños a una provincia a la que aprecio mucho, por lo que me ha enganchado.
He recopilado en un documento varios capítulos, para poder leerlo tranquilamente de un tirón, se me ha pasado en un santiamén, ahora continuaré la lectura en su sitio oficial:
https://www.facebook.com/laleyendadeldragonrojo/
Y mi aportación para el autor, aunque quizás ya lo ha pensado.
https://arescronida.wordpress.com/2011/05/01/los-cambiaformas-6-dioses-griegos/
El citado documento recopilatorio que espero os guste, y me disculpe el autor por el atrevimiento.
INTRO
May abrió los ojos y estos brillaron como pedacitos de hielo envueltos en lágrimas. Permanecía con las rodillas hundidas en el barro ante aquella tumba abierta. Llovía y mucho en aquella fría mañana de invierno; el agua calaba las telas y pieles que la vestían. Cubierta por una capucha, miró el cielo gris y las gotas salpicaron sobre su cara pecosa, tan triste. Luego observó el cuerpo amortajado de aquel anciano que yacía con una sonrisa muerta. Suhyu, más que un maestro, un padre, se fue sin un abrazo, sin un beso, sin un adiós. Descansaría por siempre, como era su deseo, al pie del gran roble de la sabiduría frente al templo de Dhyana. Había pasado algo más de una década desde que Suhyu la acogiera en aquel hogar de bondad y meditación, ahora convertido en ruinas. Tantas risas, tanto amor y ya no quedaba nada; solo ella, con su pena y ese llanto oculto que devoraba su alma y le hacía temblar el mentón.
Un
anciano monje, rapado, de extraña sonrisa, sin apenas dientes, de grandes
orejas y hábito pardo, la miraba cabizbajo apoyado en un bastón de cedro. En la
mano izquierda tenía una pala de madera y en el hombro, un viejo zurrón
colgando.
May se alzó y asintió levemente.
El monje respondió con una mueca triste de resignación y preparó la pala.
La tierra cayó sobre aquel cuerpo marchito y ella, incapaz de ver más, retrocedió para fijar sus ojos ante las ruinas del antiquísimo monasterio que otrora fuera su hogar, donde aprendió sobre el yin y el yang de la vida: la noche y el día que siempre llegan, la calma y la tempestad que todo lo pueden. Donde conoció el whusu eterno de las artes marciales: agua, tierra, madera, fuego y metal; acción y meditación, maestría en el arte de la guerra y en el don de la paz.
Un demonio se lo arrebató todo y le abrió los ojos al mal.
Su corazón, pleno de bondad y humildad, se colmó de dolor e ira.
La venganza no es el camino. El karma, esa energía que se genera con cada acción, que todo lo vive, tiene su causa y efecto, su retribución transcendental. El bien y el mal… Sí, el bien y el mal pueden ser relativos o no, pero existen. Cada cual es libre de elegir, de tomar un camino u otro, en una ocasión u otra, pero debe aceptar las consecuencias.
May se alzó y asintió levemente.
El monje respondió con una mueca triste de resignación y preparó la pala.
La tierra cayó sobre aquel cuerpo marchito y ella, incapaz de ver más, retrocedió para fijar sus ojos ante las ruinas del antiquísimo monasterio que otrora fuera su hogar, donde aprendió sobre el yin y el yang de la vida: la noche y el día que siempre llegan, la calma y la tempestad que todo lo pueden. Donde conoció el whusu eterno de las artes marciales: agua, tierra, madera, fuego y metal; acción y meditación, maestría en el arte de la guerra y en el don de la paz.
Un demonio se lo arrebató todo y le abrió los ojos al mal.
Su corazón, pleno de bondad y humildad, se colmó de dolor e ira.
La venganza no es el camino. El karma, esa energía que se genera con cada acción, que todo lo vive, tiene su causa y efecto, su retribución transcendental. El bien y el mal… Sí, el bien y el mal pueden ser relativos o no, pero existen. Cada cual es libre de elegir, de tomar un camino u otro, en una ocasión u otra, pero debe aceptar las consecuencias.
Sin mirar
atrás, May comenzó su camino bajo la lluvia.
—¡He! —la llamó el monje.
Ella se detuvo y volvió la vista sin alzar la cabeza.
El monje le lanzó el viejo zurrón y después, el bastón de cedro.
Ella tomó ambas cosas al vuelo. Curiosa, abrió el zurrón y observó en el interior un mendrugo de pan negro, una taleguilla de frutos secos y algo de queso enmohecido. Apretó los labios y sin más, retomó sus pasos.
En su mente, un destino lejano y cierto aguardaba: ¡venganza!
—¡He! —la llamó el monje.
Ella se detuvo y volvió la vista sin alzar la cabeza.
El monje le lanzó el viejo zurrón y después, el bastón de cedro.
Ella tomó ambas cosas al vuelo. Curiosa, abrió el zurrón y observó en el interior un mendrugo de pan negro, una taleguilla de frutos secos y algo de queso enmohecido. Apretó los labios y sin más, retomó sus pasos.
En su mente, un destino lejano y cierto aguardaba: ¡venganza!
Conforme se alejaba, alimentaba su odio arrastrando un infierno donde
encontraba el calor que necesitaba. Con cada paso, la sangre parecía hervir un
poco más en sus venas. Atrás quedaba la tumba de su maestro, el templo de sus
meditaciones… Toda su vida convertida en nada. El agua de lluvia que mojaba la
piel de sus manos, de la cara, comenzó a evaporarse. En sus ojos amaneció esa expresión
sin sentido, tan tenebrosa como inquietante, a la par que perdieron el azul
hielo del iris y se volvieron oscuros. Así, como una muerta en vida, sin nada
que amar, querer ni perder, dio sus primeros pasos en busca del dragón, sin
comprender que en su alma anidaba el más mortal de los dragones.
CAPÍTULO
1.1
Entre los escarpados riscos, sentada
sobre una gran piedra, May descansaba con las manos en los costados, resoplando
su esfuerzo. Con cierto desdén, se limpió las lágrimas de los ojos; de esos
hermosos ojos que con el sol parecían azul hielo y con la sombra, negros por
completo. Se quitó la capucha y se acarició la cabeza, rapada casi al cero. Con
ambas manos, se frotó las orejas y las mejillas para entrar en calor. Luego
mordió el último trocito de queso enmohecido que quedaba en el viejo zurrón y
suspiró, degustándolo hambrienta. Pan ya no tenía, ni frutos secos. Observó la
nieve que comenzaba a cubrirlo todo y más allá, en cotas bajas, el enorme
bosque de cedros que se abría ante ella. Al momento, se descalzó un pie; lo
notaba hinchado, helado. Miró con resignación los agujeros de su grueso
calcetín: el dedo gordo y alguno más asomaban descarados. Arrugó los labios y
se dio un masaje en el tobillo, en la planta del pie y en los dedos. Llevaba
varios días descendiendo sin apenas descansar. Las cumbres heladas quedaban
atrás, como todo lo que había conocido, lo que había amado. Muerto y enterrado
el maestro Suhyu, solo la distancia prudente podía darle cierta paz y, tal vez,
la oportunidad de vivir para regresar un día.
El potente graznido de un cuervo negro la puso en alerta. Y un águila real
pasó por encima, cerca, demasiado cerca, cubriéndola con la sombra de su
alargada silueta. El cuervo desapareció. May quedó ensimismada con la
majestuosidad de aquella reina del cielo, tan hermosa como poderosa, la cual
hizo un quiebro para alzarse potente en el azul, muy alto, a la vez que lanzaba
estridentes silbidos.
De pronto, la gran rapaz plegó las alas y se lanzó en picado.
May observaba con detenimiento, conforme se calzaba de nuevo el pie. Ese águila… Notó una sensación sofocante recorrerle el cuerpo hasta alcanzar sus mejillas; un calor que alertaba sus instintos y clavó la mirada en el ámbar de los ojos de la gran rapaz. Apenas en un suspiro, el águila estaba sobre ella, estirando hacia delante las poderosas garras, afiladas como puñales. La joven echó rápidamente el cuerpo hacia atrás, dejándose caer de espaldas, esquivando la fatal embestida en su rostro por un escaso palmo. De soslayo pudo ver las pihuelas de cuero que calzaba la rapaz. Sin duda, era un ave de cetrería. Se incorporó rápidamente, conforme volvía la cabeza a ambos lados. A lo lejos vio descender varios jinetes cabalgando sobre pequeños caballos.
Un fuerte impacto en su espalda la hizo caer de frente: el águila estiraba sus grandes alas sobre ella conforme trataba de hacer presa en algo más que una capa. La joven gritó al notar las aceradas garras penetrar en sus carnes y se revolvió violentamente, cayendo por el cortado. Rodó montaña abajo golpeándose entre las rocas, la nieve y los matojos, por veinte pies o más, hasta alcanzar la orilla de un arroyo que serpenteaba encajonado entre montañas.
La rapaz voló.
May se alzó temblando, palpó las heridas de su espalda, miró su mano ensangrentada y alzó la vista. En la cima del cortado aparecieron los jinetes, eran al menos siete. Desafiante, se mostró en silencio a la vez que vigilaba el vuelo del águila, la cual se alzaba de nuevo en las alturas. Les vio trotar buscando una senda que los llevara hasta ella. Corrió entre dos rocas que formaban un corredor hacia el valle, por donde transcurría el arroyo hasta desembocar en un acaudalado río de aguas rápidas.
Uno de los jinetes saltó de su montura y apuntó con un potente arco de astas.
Silbó la saeta, salpicando nieve y esquirlas apenas a unos palmos de la cabeza rapada de May, la cual se giró y vio al arquero apuntando de nuevo. Acosada, se lanzó al río. El impacto con el agua helada la hizo estremecerse. Nadó como pudo, tratando de vencer el entumecimiento de los brazos, chocando con los salientes de piedra, tragando agua sin remedio. Angustiada, quiso llegar a la orilla. Pero el impacto de una saeta sacudió su muslo derecho, haciéndola perder por completo el control. Arrastrada, se golpeó la espalda, los brazos y las piernas con varias rocas, hasta notar un fuerte golpe en la cabeza.
Al momento, su cuerpo se mecía inerte al antojo del serpenteante río.
De pronto, la gran rapaz plegó las alas y se lanzó en picado.
May observaba con detenimiento, conforme se calzaba de nuevo el pie. Ese águila… Notó una sensación sofocante recorrerle el cuerpo hasta alcanzar sus mejillas; un calor que alertaba sus instintos y clavó la mirada en el ámbar de los ojos de la gran rapaz. Apenas en un suspiro, el águila estaba sobre ella, estirando hacia delante las poderosas garras, afiladas como puñales. La joven echó rápidamente el cuerpo hacia atrás, dejándose caer de espaldas, esquivando la fatal embestida en su rostro por un escaso palmo. De soslayo pudo ver las pihuelas de cuero que calzaba la rapaz. Sin duda, era un ave de cetrería. Se incorporó rápidamente, conforme volvía la cabeza a ambos lados. A lo lejos vio descender varios jinetes cabalgando sobre pequeños caballos.
Un fuerte impacto en su espalda la hizo caer de frente: el águila estiraba sus grandes alas sobre ella conforme trataba de hacer presa en algo más que una capa. La joven gritó al notar las aceradas garras penetrar en sus carnes y se revolvió violentamente, cayendo por el cortado. Rodó montaña abajo golpeándose entre las rocas, la nieve y los matojos, por veinte pies o más, hasta alcanzar la orilla de un arroyo que serpenteaba encajonado entre montañas.
La rapaz voló.
May se alzó temblando, palpó las heridas de su espalda, miró su mano ensangrentada y alzó la vista. En la cima del cortado aparecieron los jinetes, eran al menos siete. Desafiante, se mostró en silencio a la vez que vigilaba el vuelo del águila, la cual se alzaba de nuevo en las alturas. Les vio trotar buscando una senda que los llevara hasta ella. Corrió entre dos rocas que formaban un corredor hacia el valle, por donde transcurría el arroyo hasta desembocar en un acaudalado río de aguas rápidas.
Uno de los jinetes saltó de su montura y apuntó con un potente arco de astas.
Silbó la saeta, salpicando nieve y esquirlas apenas a unos palmos de la cabeza rapada de May, la cual se giró y vio al arquero apuntando de nuevo. Acosada, se lanzó al río. El impacto con el agua helada la hizo estremecerse. Nadó como pudo, tratando de vencer el entumecimiento de los brazos, chocando con los salientes de piedra, tragando agua sin remedio. Angustiada, quiso llegar a la orilla. Pero el impacto de una saeta sacudió su muslo derecho, haciéndola perder por completo el control. Arrastrada, se golpeó la espalda, los brazos y las piernas con varias rocas, hasta notar un fuerte golpe en la cabeza.
Al momento, su cuerpo se mecía inerte al antojo del serpenteante río.
CAPÍTULO 1.2
En la distancia, en lo más alto del cortado, apareció el general Shojuko vestido con cota de escamas negras, tal como sus defensas, altas botas y la larga capa que lucía. De tenebrosa mirada, su rostro, cabello y pensamientos quedaban ocultos bajo un horrible yelmo con largos cuernos de búfalo. Con la mano izquierda sujetaba un labrys, ese enorme hacha de doble filo; con la mano derecha, cubierta por un guante de afiladas garras de acero, asía las riendas del hermoso caballo blanco que cabalgaba, un animal salvaje al que solo el general podía acercarse sin que estallara a coces y mordiscos. Con suave trote, avanzó y quedó pendiente del cuerpo de la joven que se perdía montaña abajo, arrastrado por las heladas aguas.
Cabalgando hermosos caballos zaínos, una columna de lanceros, uniformados de negro total, con turbantes y máscaras de hueso por cara, le siguieron y quedaron atentos a un costado. Era la temida Guardia Negra del general Shojuko. Esperaban órdenes. No tardaron en llegar también los siete jinetes con sus pequeños caballos y, sin mentar palabra, quedaron al otro lado del general observando a la muchacha… hasta que desapareció engullida por el río.
—Le di, no escapará —dijo finalmente uno de los jinetes, el arquero.
El general Shojuko le miró de inmediato con esos ojos oscuros sin expresión alguna. Rechinó los dientes y sin más lo tomó del cuello de un severo golpe, con aquellas afiladas garras. Y lo alzó al aire, descabalgándole brutal.
—Estúpido —susurró con una voz gutural tal que parecía salida de los mismísimos infiernos. Luego, sin soltar, apretó con fuerza.
El afilado metal del guante penetró en la carne.
Se escuchó un crujido y agónico quejido.
El arquero cayó en tierra, temblando los pies y las manos.
—¡Traédmela! ¡A qué esperáis! —exclamó Shojuko dirigiéndose a los demás.
Los seis jinetes cabalgaron rápido montaña abajo.
Shojuko desmontó sin prisa y guardó el labrys en una trincha de su caballo blanco, junto a la silla de montar. Se acercó al precipicio limpiando con una tela la sangre de su guante y se situó en el mismo borde. Luego estiró su brazo y el águila real descendió para posarse majestuosa sobre este. Acarició las plumas de la gran rapaz, las de los costados y el cuello, con cierto cariño, sin apartar la mirada del río.
—Oscurece, mi general —se acercó el capitán de la Guardia Negra.
—Está viva, lo sé… Acamparemos aquí mismo y si esos inútiles no la encuentran, al alba seguiremos el rastro hasta dar con ella.
En un recodo de aguas tranquilas, el cuerpo de May reposaba marchito, boca
arriba, con la saeta atravesándole el muslo. La helada nocturna traía consigo
el oscuro manto de la muerte. La joven entreabrió los ojos, se arrastró para
salir del río y trató de levantarse. Cayó de inmediato, de bruces, al apoyarse
en la pierna herida y quedó agazapada contra unas rocas. Tenía un frío
horrible, su ropa mojada se estaba convirtiendo en una cruel mortaja. El dolor
la mataba y a lo lejos se oía el eco de los pequeños caballos. Suspiró conforme
sus ojos se cerraban, pensando si era su fin. Entonces, unas grandes manos la
tomaron de un costado y de la cintura; en nada, se vio alzada en brazos de una
persona que más bien parecía un oso de lo enorme que era, por las gruesas
pieles que lo cubrían y el hedor que desprendía.
Cuando los jinetes alcanzaron aquel recodo tranquilo, nada vieron y siguieron con la búsqueda, alumbrando con las antorchas río abajo, sin percatarse de que una gran figura peluda les vigilaba entre dos rocas distantes con May en brazos.
Ella cerró los ojos sin fuerza para más.
Cuando los jinetes alcanzaron aquel recodo tranquilo, nada vieron y siguieron con la búsqueda, alumbrando con las antorchas río abajo, sin percatarse de que una gran figura peluda les vigilaba entre dos rocas distantes con May en brazos.
Ella cerró los ojos sin fuerza para más.
CAPÍTULO 2.1
En la
oscuridad de una profunda cueva, las llamas de la hoguera mecían las inquietas
sombras que calentaban. Al lado, en una cama de abundantes hojas secas, May
dormitaba desnuda, sudorosa, presa de sus propias pesadillas: monstruosos
demonios y engendros sin nombre atormentaban su cuerpo y el continuo graznido
de un cuervo sacudía su mente. El hermoso tatuaje de un dragón rojo que le
recorría los hombros, desde una mano a la otra, pasando por detrás del cuello,
parecía agitarse vivo con cada espasmo que ella daba.
De
pronto, May abrió los ojos, jadeando sus miedos y se incorporó veloz para
quedar sentada. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Desconcertada trató de recordar,
de situarse. Una enorme figura pasó entre las penumbras dando cortos gruñidos.
Alarmada, la joven fue a levantarse, pero chocó contra el techo de la cueva y
cayó con la mano en la frente. Se alzó con cuidado y anduvo varios pasos hasta
poder incorporarse por completo. Entonces se dio cuenta de su desnudez: un
estrecho trapo cubría su cintura y una venda, el muslo herido. Escuchó un
ronquido fuerte y tragó saliva al ver un enorme oso pardo al otro lado de la
hoguera, una bestia gigante que no paraba de dar pequeños gruñidos conforme
arrugaba los belfos.
El oso se tumbó y apoyó su grandiosa cabeza cerca de la hoguera; resopló alzando arenilla, ascuas y cenizas. Luego miró a la joven con sus pequeños ojos castaños y la ignoró como si nada fuera; bostezó y se volteó panza arriba para restregar el lomo contra tierra.
El oso se tumbó y apoyó su grandiosa cabeza cerca de la hoguera; resopló alzando arenilla, ascuas y cenizas. Luego miró a la joven con sus pequeños ojos castaños y la ignoró como si nada fuera; bostezó y se volteó panza arriba para restregar el lomo contra tierra.
May observaba atenta sin saber qué hacer. Al momento, el oso se puso a
cuatro patas y anduvo como despistado, acercándosele, rodeando la hoguera. Ella
retrocedió buscando con la mirada un palo, una piedra o algo con lo que
defenderse. El animal se alzó sobre las patas traseras, rugiendo levemente. El
palpitar del corazón de la joven se aceleró rápidamente, tal cual el dragón de
su piel se tornaba rojizo intenso. Instintivamente adoptó la figura de combate.
Pero el oso, en vez de embestirla, se sentó sobre los cuartos traseros y quedó
allí curioso, venteando con su trufa negra los olores de la cueva y de aquella
humana.
—Acuéstate, estás débil —se escuchó una voz ronca.
May se giró desconcertada y vio a un hombre de avanzada edad, grande, enorme, tanto como el oso; de más de dos metros de alto, larga barba y melenas blanquecinas, tal cual esas pobladas cejas. Llegaba con una presa en la mano, una liebre, y con un arco cruzado en su ancha espalda. Sin decir palabra, ella retrocedió hasta el camastro y tomó unas pieles que vio, aquellas que le hacían de almohada; se cubrió y quedó sentada, pendiente de todo.
El desconocido se acomodó tranquilamente frente a la hoguera para desollar la liebre con las manos desnudas y un puñal. La cabeza, la piel y las entrañas fueron devoradas por el oso conforme la carne se asaba sobre las brasas. El hombre se puso de cuclillas ante May con un paño entre las manos. Lo deslió y apareció un ungüento de fuerte olor a hierbas. Sin rubor alguno, desplazó a un lado las pieles que cubrían las piernas de la joven, que nada hizo más que mirar desconfiada; y comenzó a retirar la venda del muslo. Lavó la herida y posó el ungüento con suaves caricias, impropias de un hombre que se veía tan bestia, tan salvaje y con esas enormes manos llenas de callos y pelos.
—Sanarás, la saeta atravesó limpiamente la carne. Además, tu cuerpo reacciona rápido, muy rápido, más de lo que esperaba. Te quedará una bonita cicatriz, nada del otro mundo —expuso el extraño. Luego continuó posándole ungüento en las heridas causadas por las garras del águila en la espalda y las producidas por tantos golpes como se dio contra las rocas del río. Finalmente, vendó de nuevo la herida de la saeta, le cubrió la pierna y se acercó a la hoguera, para voltear la carne de la liebre sobre las brasas.
—Acuéstate, estás débil —se escuchó una voz ronca.
May se giró desconcertada y vio a un hombre de avanzada edad, grande, enorme, tanto como el oso; de más de dos metros de alto, larga barba y melenas blanquecinas, tal cual esas pobladas cejas. Llegaba con una presa en la mano, una liebre, y con un arco cruzado en su ancha espalda. Sin decir palabra, ella retrocedió hasta el camastro y tomó unas pieles que vio, aquellas que le hacían de almohada; se cubrió y quedó sentada, pendiente de todo.
El desconocido se acomodó tranquilamente frente a la hoguera para desollar la liebre con las manos desnudas y un puñal. La cabeza, la piel y las entrañas fueron devoradas por el oso conforme la carne se asaba sobre las brasas. El hombre se puso de cuclillas ante May con un paño entre las manos. Lo deslió y apareció un ungüento de fuerte olor a hierbas. Sin rubor alguno, desplazó a un lado las pieles que cubrían las piernas de la joven, que nada hizo más que mirar desconfiada; y comenzó a retirar la venda del muslo. Lavó la herida y posó el ungüento con suaves caricias, impropias de un hombre que se veía tan bestia, tan salvaje y con esas enormes manos llenas de callos y pelos.
—Sanarás, la saeta atravesó limpiamente la carne. Además, tu cuerpo reacciona rápido, muy rápido, más de lo que esperaba. Te quedará una bonita cicatriz, nada del otro mundo —expuso el extraño. Luego continuó posándole ungüento en las heridas causadas por las garras del águila en la espalda y las producidas por tantos golpes como se dio contra las rocas del río. Finalmente, vendó de nuevo la herida de la saeta, le cubrió la pierna y se acercó a la hoguera, para voltear la carne de la liebre sobre las brasas.
CAPÍTULO 2.2
May estudió atenta al hombre y, luego, al oso. No sabía nada de aquel extraño personaje, aun así relajó su mente, consciente de que estaba a salvo. Luego comenzó a examinarse las heridas en piernas, costados y brazos; y ese chichón en su cabeza rapada. Su cuerpo sanaba rápidamente, algunos cortes y hematomas habían desaparecido.
—Bonito tatuaje —aseguró el hombre.
Ella se miró los brazos, ese dragón que recorría su cuerpo de una mano a otra.
Y cubrió su desnudez con las pieles.
—Tú ropa ya estará seca. Allí, sobre la piedra —le indicó el hombre con un gesto tranquilo—. ¿Sabes lo que es… ese dragón?
May no respondió.
El extraño tomó la liebre con una mano y mordió con ansia, saboreando la carne. De pronto, como si esperara una respuesta, clavó su mirada en May. Sin más, asintió y lanzó los restos del asado ante las fauces del oso. Desaparecieron de un bocado.
May apretó los labios con cierto disgusto: no había liebre para ella.
El desconocido tomó un cazo y se alzó.
—Bebe —dijo ofreciéndoselo.
Ella miró en el interior. Tenía tanta hambre. Una especie de agua sucia con tropezones colmaba el cazo. No había liebre, solo aquella cosa verdosa.
—Llevas tres días haciendo de marmota, sin tomar sólidos, te sentará bien. Ya comerás carne mañana, si logro abatir algo. La caza escasea con este tiempo. Está comenzando a nevar de valiente ahí afuera, pronto caerá la gran nevada invernal —aseguró el extraño y sin más, dio un potente eructo, se recostó en el suelo, al calor de la hoguera, se apoyó en la panza del oso y cerró los ojos.
May quedó perpleja. Aquel hombre se había quedado dormido en un suspiro, no sin antes relajarse con una ventosidad que le hizo arrugar la nariz. Dejó el cazo en el suelo y se levantó con cuidado, para vestir su cuerpo. Por unos momentos, conforme se ajustaba la ropa, observó de nuevo al hombre y al oso. Después tomó un palo de la hoguera, lo preparó a modo de antorcha y anduvo buscando una salida. Avanzó por una oscura galería que ascendía en su camino, estrecha a menudo, angosta en otras, hasta que comenzó a ponerse nerviosa. La llama se consumía, cada vez se veía menos y no hallaba salida alguna. Resbaló para quedar boca abajo, con la cara embarrada, en un apestoso lodazal de guano; sobre ella, centenares de murciélagos dormitaban. El fuego se apagó en el suelo enfangado y quedó en la más absoluta oscuridad. Palpando con las manos, logró avanzar sin saber si iba o venía, rozando piedra y golpeándose varias veces en la cabeza. Tropezó con los dedos de los pies contra una roca y quedó sentada, gimiendo su dolor.
Pasado
un buen rato, estiró de nuevo los brazos hacia delante, tratando de palpar algo
en la oscuridad, con ánimo de seguir. Quedó quieta: acababa de tocar pelo,
mucho pelo. Aquello era algo muy peludo y caliente. Movió las manos,
recorriendo lo que parecía ser un enorme lomo; enseguida notó una gran cabeza,
unas orejas redondeadas y un hocico. Aunque no veía nada, sabía que estaba
frente a aquella bestia, seguro el oso pardo. Un corto gruñido así se lo
confirmó. Para su consuelo notó que el animal se movía, se alejaba. Temerosa,
se incorporó a gatas y comenzó a seguirle, posándole una mano en el lomo para
no perder el contacto.
May anduvo junto al oso completamente a oscuras y por largo tiempo, hasta que sintió una bocanada de aire fresco y vio un poco de luz en la distancia. Con cierto entusiasmo, aceleró sus pasos. El enorme animal la había llevado hasta la boca de la cueva. Por fin, un cielo colmado de estrellas brillaba sobre ella. La cueva se encontraba en la ladera escarpada de una montaña cubierta de un extenso manto de nieve. No sabía dónde estaba, aunque seguro que no muy lejos de aquellos jinetes, del águila real y de Shojuko. Con un gesto de resignación, se sentó en un saliente y se cubrió bien con las pieles.
El oso se acomodó al lado, como queriendo darle compañía.
May trató de calmar sus miedos y se apoyó en aquel lomo peludo que le trasmitía calor y seguridad. Allí quedaron por largo tiempo el oso y ella, en la cima del saliente rocoso, observando el valle nevado y el lejano bosque de cedros.
May anduvo junto al oso completamente a oscuras y por largo tiempo, hasta que sintió una bocanada de aire fresco y vio un poco de luz en la distancia. Con cierto entusiasmo, aceleró sus pasos. El enorme animal la había llevado hasta la boca de la cueva. Por fin, un cielo colmado de estrellas brillaba sobre ella. La cueva se encontraba en la ladera escarpada de una montaña cubierta de un extenso manto de nieve. No sabía dónde estaba, aunque seguro que no muy lejos de aquellos jinetes, del águila real y de Shojuko. Con un gesto de resignación, se sentó en un saliente y se cubrió bien con las pieles.
El oso se acomodó al lado, como queriendo darle compañía.
May trató de calmar sus miedos y se apoyó en aquel lomo peludo que le trasmitía calor y seguridad. Allí quedaron por largo tiempo el oso y ella, en la cima del saliente rocoso, observando el valle nevado y el lejano bosque de cedros.
CAPÍTULO 2.3
—En un par de días debemos
marchar —se escuchó de pronto.
Aquel hombre que había rescatado a May estaba allí con una gran antorcha en una mano y el cazo de agua verdosa en la otra.
—Necesitas recuperar fuerzas —le dijo ofreciéndole de nuevo el caldo.
Ella le miró seria, sin decir nada.
—Esos malditos demonios te andan buscando por todas partes, no se cansan. Ladrones, mercenarios, engendros y asesinos de todas las clases también. Muchos piensan que has muerto, pero él sabe que estás viva. Así que aquí no estás a salvo, te encontrará. Debes aprovechar el invierno, la gran nevada, para alejarte y huir lejos de aquí. Saldremos temprano, te acompañaré hasta el Valle de los Mil Lagos.
—No —saltó ella—. Tengo mucho que hacer aquí.
—No tienes nada que hacer aquí, no seas niña estúpida. Marcharás al valle y desde allí embarcarás hacia las tierras del Levante peninsular, donde estarás a salvo en el reino de Azahar.
—¿Qué reino es ese? ¿Y qué he de hacer allí? Mi lucha está aquí.
—No hay lucha que te devuelva la paz. Abre los ojos, despeja tu mente. Escucha: una vez llegues a puerto, te dirigirás hacia el interior de la comarca. Pronto te encontrarás con una gran ciudadela, destaca en una extensa planicie por sus abundantes cultivos frutales de deliciosas naranjas. Sambori la llaman y es real por pertenecer al brazo armado de la Corona. Allí estarás a salvo. Busca la escuela de artes marciales del maestro Coy.
—¿Coy? ¿Quién es el maestro Coy?
—Es un buen hombre y sin duda cuidará de ti. Ahora, bebe y sígueme; tienes que descansar. El mañana te será duro, el camino largo y el peligro siempre acecha —aseguró el extraño y anduvo hacia el interior de la cueva con la antorcha en alto.
Aquel hombre que había rescatado a May estaba allí con una gran antorcha en una mano y el cazo de agua verdosa en la otra.
—Necesitas recuperar fuerzas —le dijo ofreciéndole de nuevo el caldo.
Ella le miró seria, sin decir nada.
—Esos malditos demonios te andan buscando por todas partes, no se cansan. Ladrones, mercenarios, engendros y asesinos de todas las clases también. Muchos piensan que has muerto, pero él sabe que estás viva. Así que aquí no estás a salvo, te encontrará. Debes aprovechar el invierno, la gran nevada, para alejarte y huir lejos de aquí. Saldremos temprano, te acompañaré hasta el Valle de los Mil Lagos.
—No —saltó ella—. Tengo mucho que hacer aquí.
—No tienes nada que hacer aquí, no seas niña estúpida. Marcharás al valle y desde allí embarcarás hacia las tierras del Levante peninsular, donde estarás a salvo en el reino de Azahar.
—¿Qué reino es ese? ¿Y qué he de hacer allí? Mi lucha está aquí.
—No hay lucha que te devuelva la paz. Abre los ojos, despeja tu mente. Escucha: una vez llegues a puerto, te dirigirás hacia el interior de la comarca. Pronto te encontrarás con una gran ciudadela, destaca en una extensa planicie por sus abundantes cultivos frutales de deliciosas naranjas. Sambori la llaman y es real por pertenecer al brazo armado de la Corona. Allí estarás a salvo. Busca la escuela de artes marciales del maestro Coy.
—¿Coy? ¿Quién es el maestro Coy?
—Es un buen hombre y sin duda cuidará de ti. Ahora, bebe y sígueme; tienes que descansar. El mañana te será duro, el camino largo y el peligro siempre acecha —aseguró el extraño y anduvo hacia el interior de la cueva con la antorcha en alto.
May probó aquel caldo grumoso; el
sabor le resultó horrible, muy amargo. Lo bebió todo, en dos tragos. Luego
permaneció dubitativa con la vista al frente, hasta que se perdió la luz de la
antorcha. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Sin respuestas, decidió seguir a aquel hombre
y se introdujo de nuevo en la oscuridad acompañada por el enorme oso.
Cuando alcanzó la comodidad de la hoguera, en lo más profundo de la cueva, observó que su extraño salvador se había tumbado junto al fuego, sobre un camastro de pieles, y que incluso roncaba despierto.
—¿Cuál es tu nombre? —preguntó.
—Llámame Orton.
—Orton, dime: ¿por qué me ayudas?
—Duerme.
Cuando alcanzó la comodidad de la hoguera, en lo más profundo de la cueva, observó que su extraño salvador se había tumbado junto al fuego, sobre un camastro de pieles, y que incluso roncaba despierto.
—¿Cuál es tu nombre? —preguntó.
—Llámame Orton.
—Orton, dime: ¿por qué me ayudas?
—Duerme.
CAPÍTULO 3.1
Amanecía
con una suave nevada, el blanco lo cubría todo hasta donde alcanzaba la vista.
May, sentada sobre una roca a la entrada de la cueva, observaba los extraños
juegos del oso, el cual no paraba de saltar y retozar como si fuera un
cachorro: de panza, de costado…
—Toma —dijo Orton.
Ella miró por un instante el cuenco caliente, colmado de ese líquido verdoso, y bebió. Después quedó pendiente de aquel hombre, su salvador, el cual sacaba bajo el brazo un fardo de pieles, un arco con carcaj y un morral que se colgó al hombro.
—Debemos marchar. Ten esta capa, cúbrete con ella; es puro yak —aseguró Orton.
Un gruñido ronco del oso le calló. El enorme animal se alzó sobre las patas traseras, inquieto, venteando el aire con su trufa negra. Lanzó un alargado gruñido, potente, y se volvió hacia el interior de la gruta para desaparecer rápidamente.
—Están aquí —remugó Orton y se ajustó la mochila a la espalda, cubrió su cuerpo con una capa de pieles y comenzó a caminar.
May se levantó y observó al frente, al extenso manto blanco. La nieve seguía cayendo. No vio nada. Estiró los labios, se cubrió con la piel de yak y le siguió dando grandes zancadas.
—¿Y el oso? —preguntó un tanto preocupada por la suerte del animal.
—Los demonios seguirán nuestras huellas, el amigo oso está a salvo.
Ella miró atrás, el rastro que dejaban era tan claro que hasta un ciego podría seguirles.
—Eso es bueno para el amigo oso, no tanto para nosotros.
—Nos seguirán, sí. Pero la tormenta irá a más, la nieve cubrirá pronto nuestro rastro y entonces, usaremos raquetas. Así, de pronto, avanzaremos más rápido y desaparecerán las huellas; les desconcertaremos. Con la gran nevada, sin visibilidad, les llegarán las dudas, tendrán que parar y buscar resguardo en el bosque.
—¿Y dónde nos resguardaremos nosotros?
—No lo haremos, continuaremos. Átate este cabo a la cintura, no sería bueno que te perdieras ahora que te has recuperado un poco.
—Toma —dijo Orton.
Ella miró por un instante el cuenco caliente, colmado de ese líquido verdoso, y bebió. Después quedó pendiente de aquel hombre, su salvador, el cual sacaba bajo el brazo un fardo de pieles, un arco con carcaj y un morral que se colgó al hombro.
—Debemos marchar. Ten esta capa, cúbrete con ella; es puro yak —aseguró Orton.
Un gruñido ronco del oso le calló. El enorme animal se alzó sobre las patas traseras, inquieto, venteando el aire con su trufa negra. Lanzó un alargado gruñido, potente, y se volvió hacia el interior de la gruta para desaparecer rápidamente.
—Están aquí —remugó Orton y se ajustó la mochila a la espalda, cubrió su cuerpo con una capa de pieles y comenzó a caminar.
May se levantó y observó al frente, al extenso manto blanco. La nieve seguía cayendo. No vio nada. Estiró los labios, se cubrió con la piel de yak y le siguió dando grandes zancadas.
—¿Y el oso? —preguntó un tanto preocupada por la suerte del animal.
—Los demonios seguirán nuestras huellas, el amigo oso está a salvo.
Ella miró atrás, el rastro que dejaban era tan claro que hasta un ciego podría seguirles.
—Eso es bueno para el amigo oso, no tanto para nosotros.
—Nos seguirán, sí. Pero la tormenta irá a más, la nieve cubrirá pronto nuestro rastro y entonces, usaremos raquetas. Así, de pronto, avanzaremos más rápido y desaparecerán las huellas; les desconcertaremos. Con la gran nevada, sin visibilidad, les llegarán las dudas, tendrán que parar y buscar resguardo en el bosque.
—¿Y dónde nos resguardaremos nosotros?
—No lo haremos, continuaremos. Átate este cabo a la cintura, no sería bueno que te perdieras ahora que te has recuperado un poco.
Orton y May pasaron el día caminando bajo la intensa nevada, descendiendo
por la montaña. La tormenta arreciaba con fuerza, apenas se veía nada, ni
camino ni ruta, solo el blanco caer… Blanco por todas partes. El tiempo
transcurría lentamente, conforme avanzaban penosamente. Ella trataba de estar
pendiente de cada paso para no caer, otra vez, y preguntaba a menudo cuándo
iban a descansar, a comer algo. Anochecía y no obtenía más respuesta que el
silencio. Tenía hambre, sed y frío, mucho frío. Le dolían los dedos y las
tibias, y la mandíbula no le estaba quieta. Solo veía nieve y más nieve allá
donde mirara: a los lados, por encima, en el aire, en tierra… Agotada, cerró
lentamente los ojos y cayó de bruces.
CAPÍTULO 3.2
Un fuerte olor despertó a May, como de carne asada. ¡Era carne asada! Abrió los ojos y quedó prendada ante una hoguera sobre la que se rustía la pata de un venado. En torno suyo vio enormes árboles; más allá la noche lo oscurecía todo.
—Tienes hambre ¿eh? —dijo Orton y se sentó al lado.
—¿Dónde estamos? —preguntó ella.
—En el bosque de cedros, bien resguardados de los vientos. Dejamos atrás la tormenta; vamos bien, en unos días llegaremos —aseguró Orton. Después estiró la mano con una afilada daga sobre el asado para extraer un pedazo de carne—. Come, sáciate. No creo que hallemos más salvajina hasta llegar al Valle de los Mil Lagos. La nevada fue muy dura, los animales han descendido de las montañas en busca de pasto.
May tomó la ofrenda y la devoró en apenas un chasquido de dedos.
—¿Y el resto del venado? ¡No te lo habrás comido! —exclamó sin dejar de tragar.
—Es todo, solo pude tomar una pata; el resto lo devoraron los lobos.
La joven dejó de masticar, quedó en silencio y miró a los lados, desconfiada.
—¿Lobos? —acertó a preguntar.
—Sí, hoy nos han dado de comer y…
Una saeta voló fatal, clavándose en el pecho de Orton e interrumpiendo sus palabras. Seis guerreros cubiertos de pieles surgieron tras los troncos de los cedros con las espadas en alto. May soltó la carne con una exclamación muda, mientras Orton caía clavando la rodilla. Un capitán de la Guardia Negra, cuya cara estaba cubierta por una máscara en forma de calavera, apareció trotando sobre su caballo, dando órdenes sin parar; tras este, marchaba un engendro musculado de unos tres metros de altura, carnes rojizas, ancho pecho, cortas piernas, calvo como la luna y con un solo ojo, pues el otro lo llevaba oculto bajo un parche; vestía pieles de oso y en la mano derecha portaba una tremenda porra.
—¡Al fin te encontramos, eres nuestra! ¡Capturadla! —gritó el capitán.
Se fueron a echar encima de ella cuando, dando un furioso grito, Orton se levantó con la saeta hundida en el pecho y tomó del cuello a los dos guerreros más cercanos, para alzarlos al aire y chocar brutal sus cabezas; a un tercero que corría hacia él gritando con la espada en alto, lo alzó al aire y lo dejó caer de espalda, crujiéndolo sobre la rodilla. Entonces, de un tremendo porrazo, voló hasta estrellarse contra el tronco de un cedro; un montón de nieve de las ramas le cayó encima del impacto. Trató de incorporarse titubeante y estiró los brazos con los puños cerrados, conforme rugía desafiante tal cual si fuera un verdadero oso.
Dos saetas impactaron en su ancho pecho. Otra más. Y tembló.
—¡No! —gritó May.
Le sujetó, sin apenas poder, acompañándole en la caída. Sus manos se mancharon de sangre y alzó la vista, clavándola en los arqueros, en aquel capitán. Notó ese intenso calor que bien conocía, abrasaba sus venas conforme se le aceleraba el corazón.
—¡Rápido, traedla aquí! —ordenó el capitán.
Apenas se acercaron a ella, May saltó pisando sobre la rodilla del primero para golpearlo en la cara con el empeine, y rodó por la tierra nevada para estrellar su puño en el vientre del segundo. Rápidamente, con un movimiento marcial, se puso en guardia de nuevo. Su vida era pura lucha, había nacido para la batalla y lo iba a demostrar. Una brutal palmada, que le propinó el engendro en la cara, la dejó mareada y marcada; dio tres vueltas sobre sí misma hasta caer inerte sobre la nieve.
—Amarrad bien a esa fierecilla —ordenó el capitán.
Una gruesa red la cubrió por completo.
May se alzó lentamente, tratando de liberarse. Notó un fuerte golpe en la cabeza y se sintió tan débil que no pudo hacer más. Cayó de lado. Quería luchar, pero sus ojos se cerraban. Entonces escuchó el graznido de un cuervo, seguido de un grito fatal. Todo se volvió confuso, su entorno se colmó de gruñidos bestiales, del relinchar agónico del caballo y de voces de horror. Levantó la cara y pudo ver una enorme figura blanca cruzar ante ella, unas tremendas fauces… y quedó inconsciente.
Un
golpe en un pie la despertó. En realidad fue una extraña mordida, tal vez
probando. Conmocionada, alzó la cabeza con los párpados entrecerrados. El sol
bañó su rostro pecoso, era de día. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dónde estoy?
¿Orton? Abrió bien los ojos, miró a su alrededor y cayó sentada del susto:
estaba en medio de un enorme clan lobuno. Eran muchos, sí, tal vez veinte o
más. Unos se disputaban los restos del caballo y otros, los cuerpos de los
guerreros. Tres de aquellos cánidos de hermoso manto gris se revolvieron al
notar su movimiento. Alzaron levemente los belfos y agacharon la tez clavando
su mirada ambarina en ella, a la vez que agudizaban el olfato. May trató de
levantarse. En un instante sintió la dentellada del primero en el talón, el
segundo saltó sobre su costado y el tercero mordió el grueso de la capa de yak.
La arrastraron violentamente sobre la nieve. La joven trató de defenderse a
gritos, manotazos y patadas. En su desesperación, vio al menos a cinco lobos
más trotar, acercándose con el pelo erizado y el rabo en alto.
La bota del capitán de la Guardia Negra voló y se estrelló en la cabeza de uno de los cánidos y un potente gruñido, bestial, la acompañó. Los lobos agacharon el rabo entre las patas, sin calmar los belfos, manteniendo un leve ronroneo, y se distanciaron. May miró la bota con las cejas en alto, el pie estaba dentro, y giró la vista atrás. Allí estaba aquel hombre que tanto la había ayudado: Orton. Una leve sonrisa se dibujó en su cara pecosa. ¡Orton estaba vivo! Poco más allá, sobre el cuerpo marchito del enorme engendro de un solo ojo, se erguía victorioso un gran lobo de manto blanco.
May se levantó precavida, ajustándose la capa de yak.
—¿Y ese lobo? —murmuró.
—No es lobo, sino loba —contestó Orton ofreciéndole la mano.
Aquella hermosa y poderosa loba de mirada azul celeste, la observaba altiva. Como consciente de cuanto ocurría y parecía desafiarla, invitarla a la batalla. May sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una extraña presencia, poderosa, que parecía envolverla por completo. De pronto, la loba lanzó una terrible dentellada al cuello inmóvil del engendro y agitó su gran cabeza con furia, desgarrando. Después aulló al aire proclamando su triunfo, su fuerza. Los demás lobos la siguieron, creándose un concierto de aullidos que ponía los pelos de punta.
May quedó boquiabierta ante aquel espectáculo.
—Tenemos que marchar —aseguró Orton—. Ese capitán era de la Guardia Negra, por lo que Shojuko no cabalgará lejos. Puede estar cerca y si es así, ni tan siquiera los lobos podrían con él.
May dio dos pasos y se dejó caer sobre la nieve presa del dolor.
La herida de su pierna sangraba de nuevo.
—Estás hecha una pena —aseguró Orton y la tomó en brazos, para alzarla sobre el hombro como si fuera un fardo de leña. Y comenzó a caminar, alejándose con paso firme.
Allí quedaron los cuerpos de aquellos guerreros, el enorme engendro, el capitán de la Guardia Negra y su caballo… como alimento para lobos.
Un cuervo negro se posó sobre una rama, pendiente de todo.
Y graznó.
La bota del capitán de la Guardia Negra voló y se estrelló en la cabeza de uno de los cánidos y un potente gruñido, bestial, la acompañó. Los lobos agacharon el rabo entre las patas, sin calmar los belfos, manteniendo un leve ronroneo, y se distanciaron. May miró la bota con las cejas en alto, el pie estaba dentro, y giró la vista atrás. Allí estaba aquel hombre que tanto la había ayudado: Orton. Una leve sonrisa se dibujó en su cara pecosa. ¡Orton estaba vivo! Poco más allá, sobre el cuerpo marchito del enorme engendro de un solo ojo, se erguía victorioso un gran lobo de manto blanco.
May se levantó precavida, ajustándose la capa de yak.
—¿Y ese lobo? —murmuró.
—No es lobo, sino loba —contestó Orton ofreciéndole la mano.
Aquella hermosa y poderosa loba de mirada azul celeste, la observaba altiva. Como consciente de cuanto ocurría y parecía desafiarla, invitarla a la batalla. May sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una extraña presencia, poderosa, que parecía envolverla por completo. De pronto, la loba lanzó una terrible dentellada al cuello inmóvil del engendro y agitó su gran cabeza con furia, desgarrando. Después aulló al aire proclamando su triunfo, su fuerza. Los demás lobos la siguieron, creándose un concierto de aullidos que ponía los pelos de punta.
May quedó boquiabierta ante aquel espectáculo.
—Tenemos que marchar —aseguró Orton—. Ese capitán era de la Guardia Negra, por lo que Shojuko no cabalgará lejos. Puede estar cerca y si es así, ni tan siquiera los lobos podrían con él.
May dio dos pasos y se dejó caer sobre la nieve presa del dolor.
La herida de su pierna sangraba de nuevo.
—Estás hecha una pena —aseguró Orton y la tomó en brazos, para alzarla sobre el hombro como si fuera un fardo de leña. Y comenzó a caminar, alejándose con paso firme.
Allí quedaron los cuerpos de aquellos guerreros, el enorme engendro, el capitán de la Guardia Negra y su caballo… como alimento para lobos.
Un cuervo negro se posó sobre una rama, pendiente de todo.
Y graznó.
CAPÍTULO 4.1
May amaneció al calor de una reconfortante lumbre, sobre un rústico sillón
de madera, cubierta de pieles, ante la atenta mirada de una anciana de
bondadoso rostro, pequeños ojos y sonrojados mofletes. El rumor de las palabras
la habían despertado y se incorporó lentamente. Se encontraba en una humilde
cabaña de madera con su chimenea de piedra, una mesa y cuatro sillas de anea;
detrás de una tela gruesa se adivinaba una habitación pequeña. El olor húmedo
del bosque se mezclaba con el del fuego y su guiso.
—Eres muy bonita —sonrió la anciana—. Ten, te preparé sopa caliente.
—¿Hu…?
—Come. Llevas dos días dormida, tienes que recuperar fuerzas.
—Ya te dije que era una marmota —escuchó May y estiró el cuello para ver.
Allí estaba aquel enorme hombre que la había salvado, Orton, desollando una cabra en una esquina de la cabaña, con el torso desnudo y vendado. Y se emocionó al extremo que aparecieron lágrimas en sus ojos. Entonces, la anciana soltó la sopa, cayéndole al suelo, y dio dos pasos atrás, asustada.
May la miró perpleja.
—¿Qué me has traído a casa, Orton? —preguntó la anciana.
—Te dije que era una muchacha especial.
Sobreponiéndose del susto, la anciana se acercó a May mostrando cierto temor. Dando un leve suspiro, le limpió la cara con un pañuelo y la joven comprendió: sus lágrimas parecían ser de sangre, pues un suave color púrpura las hacía brillar.
—Dime ¿quién eres? Lloras con el corazón y eso solo… Orton no me cuenta nada, pero sé que los soldados te buscan por todas partes. ¿Eres un demonio tal vez?
—No es un demonio, es May —intervino Orton.
—Ah… ¿May?
—El maestro Suhyu falleció y ahora, sin su protección, Shojuko la busca. Tal vez quiera hacerla su esposa, matarla o a saber. Ya sabes lo que se dice.
—¿Y ella no quiere ser su esposa? Es un general rico, poderoso, temible.
May escuchaba sin intervenir.
—Es un ser cruel, maligno. ¡Un demonio! Un malvado dragón —expuso Orton.
—¿Un dragón? Como ella. Sí, tal vez por eso la desea —susurró la anciana y se puso a recoger los restos del cuenco—. Si se enteran que la ocultamos, nos despedazarán.
—Fuera no hubiera sobrevivido.
—¿Y crees que aquí está a salvo? Mírate, casi acaban contigo por ella.
Por unos momentos se hizo el silencio en la humilde morada.
—Creí que habías muerto —intervino May, dirigiéndose a Orton.
—No te preocupes: tengo siete vidas, como los gatos. Aunque solo me quedará una o dos, o tal vez ya las agoté todas y deba alguna. No sé, en fin, da igual. ¿Qué más da? Ella es Baba, mi madre.
May asintió.
—Esos lobos ¿también son tus amigos, como el oso? —preguntó curiosa.
—No hay ser más noble que el lobo, por ello el perro es fiel compañero. Pero no, no son como el amigo oso, ni mucho menos. Yo soy grande como un oso, camino como un oso y huelo como un oso, apesto. Así que tal vez piensen que soy un maldito oso. Cuando cazo en su territorio, siempre les dejo gran parte de la presa; y cuando ellos cazan, me permiten llevarme algo de carne. Los lobos cuidan de sus aliados y atacan a los extraños, especialmente si estos invaden sus territorios de caza.
—¿Y esa loba blanca?
—No la había visto nunca, pero celebro que se hallara en el clan lobuno. Destrozó a ese engendro, mal nos hubiera ido sin su ayuda.
—Los guerreros que nos atacaron… ¿Pueden habernos seguido otros?
—No te preocupes. Yo acabé con tres, tú con dos y los lobos hicieron el resto. La nieve debió cubrir sus restos, si dejaron algo, y hasta la próxima primavera nadie sabrá de ellos. Shojuko no sospecha de mí, cree que estás sola, en la montaña, perdida, y sus demonios siguen allí arriba, buscándote. Estuviste muy bien, luchas valiente.
—Me derrotaron enseguida. ¡Ese maldito engendro me tumbó de una bofetada!
—Pero antes acabaste con dos de esos macacos, en un instante, débil y herida como estabas. Y eso no es broma, dice mucho de ti. La Guardia Negra de Shojuko se implementa de grandes guerreros, forman un cuerpo muy hábil y ducho en combate.
—Son demonios… ¡Los demonios de Shojuko! —aseguró Baba.
—No eran demonios, sino hombres —afirmó May—. He oído hablar mucho de esos demonios, pero nunca los vi, ni conocí a nadie que los viera. ¿Serán pues leyenda?
—Pues témeles más allá de las leyendas, por algo les llaman demonios.
—Voy a prepararte otro cuenco de sopa —afirmó Baba.
—Sírvela en la mesa y ponme uno a mí, con generosos tropezones y un par de huevos —le pidió Orton—. Y tú, marmota, levántate. Ya está bien de dormir. En unos días sale un barco con destino al Levante peninsular, no habrá otro hasta que vuelva la primavera y derrita los hielos que se están formando en los lagos.
May se alzó, cubriendo su cuerpo con una de las pieles que le hacían de manta, y se acercó a la lumbre. Observó de nuevo la cabaña y quedó mirando a la anciana.
—Casi matan a mi Orton por ti —aseguró Baba, como si la regañara.
—No le hagas caso, son cosas de vieja —murmuró Orton sentándose ante la mesa.
—Espero que un día se lo tengas en cuenta —insistió la anciana.
—Eres muy bonita —sonrió la anciana—. Ten, te preparé sopa caliente.
—¿Hu…?
—Come. Llevas dos días dormida, tienes que recuperar fuerzas.
—Ya te dije que era una marmota —escuchó May y estiró el cuello para ver.
Allí estaba aquel enorme hombre que la había salvado, Orton, desollando una cabra en una esquina de la cabaña, con el torso desnudo y vendado. Y se emocionó al extremo que aparecieron lágrimas en sus ojos. Entonces, la anciana soltó la sopa, cayéndole al suelo, y dio dos pasos atrás, asustada.
May la miró perpleja.
—¿Qué me has traído a casa, Orton? —preguntó la anciana.
—Te dije que era una muchacha especial.
Sobreponiéndose del susto, la anciana se acercó a May mostrando cierto temor. Dando un leve suspiro, le limpió la cara con un pañuelo y la joven comprendió: sus lágrimas parecían ser de sangre, pues un suave color púrpura las hacía brillar.
—Dime ¿quién eres? Lloras con el corazón y eso solo… Orton no me cuenta nada, pero sé que los soldados te buscan por todas partes. ¿Eres un demonio tal vez?
—No es un demonio, es May —intervino Orton.
—Ah… ¿May?
—El maestro Suhyu falleció y ahora, sin su protección, Shojuko la busca. Tal vez quiera hacerla su esposa, matarla o a saber. Ya sabes lo que se dice.
—¿Y ella no quiere ser su esposa? Es un general rico, poderoso, temible.
May escuchaba sin intervenir.
—Es un ser cruel, maligno. ¡Un demonio! Un malvado dragón —expuso Orton.
—¿Un dragón? Como ella. Sí, tal vez por eso la desea —susurró la anciana y se puso a recoger los restos del cuenco—. Si se enteran que la ocultamos, nos despedazarán.
—Fuera no hubiera sobrevivido.
—¿Y crees que aquí está a salvo? Mírate, casi acaban contigo por ella.
Por unos momentos se hizo el silencio en la humilde morada.
—Creí que habías muerto —intervino May, dirigiéndose a Orton.
—No te preocupes: tengo siete vidas, como los gatos. Aunque solo me quedará una o dos, o tal vez ya las agoté todas y deba alguna. No sé, en fin, da igual. ¿Qué más da? Ella es Baba, mi madre.
May asintió.
—Esos lobos ¿también son tus amigos, como el oso? —preguntó curiosa.
—No hay ser más noble que el lobo, por ello el perro es fiel compañero. Pero no, no son como el amigo oso, ni mucho menos. Yo soy grande como un oso, camino como un oso y huelo como un oso, apesto. Así que tal vez piensen que soy un maldito oso. Cuando cazo en su territorio, siempre les dejo gran parte de la presa; y cuando ellos cazan, me permiten llevarme algo de carne. Los lobos cuidan de sus aliados y atacan a los extraños, especialmente si estos invaden sus territorios de caza.
—¿Y esa loba blanca?
—No la había visto nunca, pero celebro que se hallara en el clan lobuno. Destrozó a ese engendro, mal nos hubiera ido sin su ayuda.
—Los guerreros que nos atacaron… ¿Pueden habernos seguido otros?
—No te preocupes. Yo acabé con tres, tú con dos y los lobos hicieron el resto. La nieve debió cubrir sus restos, si dejaron algo, y hasta la próxima primavera nadie sabrá de ellos. Shojuko no sospecha de mí, cree que estás sola, en la montaña, perdida, y sus demonios siguen allí arriba, buscándote. Estuviste muy bien, luchas valiente.
—Me derrotaron enseguida. ¡Ese maldito engendro me tumbó de una bofetada!
—Pero antes acabaste con dos de esos macacos, en un instante, débil y herida como estabas. Y eso no es broma, dice mucho de ti. La Guardia Negra de Shojuko se implementa de grandes guerreros, forman un cuerpo muy hábil y ducho en combate.
—Son demonios… ¡Los demonios de Shojuko! —aseguró Baba.
—No eran demonios, sino hombres —afirmó May—. He oído hablar mucho de esos demonios, pero nunca los vi, ni conocí a nadie que los viera. ¿Serán pues leyenda?
—Pues témeles más allá de las leyendas, por algo les llaman demonios.
—Voy a prepararte otro cuenco de sopa —afirmó Baba.
—Sírvela en la mesa y ponme uno a mí, con generosos tropezones y un par de huevos —le pidió Orton—. Y tú, marmota, levántate. Ya está bien de dormir. En unos días sale un barco con destino al Levante peninsular, no habrá otro hasta que vuelva la primavera y derrita los hielos que se están formando en los lagos.
May se alzó, cubriendo su cuerpo con una de las pieles que le hacían de manta, y se acercó a la lumbre. Observó de nuevo la cabaña y quedó mirando a la anciana.
—Casi matan a mi Orton por ti —aseguró Baba, como si la regañara.
—No le hagas caso, son cosas de vieja —murmuró Orton sentándose ante la mesa.
—Espero que un día se lo tengas en cuenta —insistió la anciana.
CAPÍTULO 4.2
May pasó seis días más en aquella humilde morada, tiempo que dedicó a descansar, recuperarse y ejercitarse. Con el canto del gallo, cada mañana saludaba al sol practicando formas de kung fu e incluso se animaba a realizar pequeños combates controlando cada acción, cada movimiento. Tan enorme como era Orton y a la vez, tan ágil que siempre la sorprendía. Y cuánto sabía de todo. Tras el arroz, el pescado y la fruta de la cena llegaba el reposo del guerrero. Tocaba charla junto a las llamas de la chimenea. Hablaban de suertes y batallas, de los grandes maestros de otros tiempos, del arte de la guerra…
—Háblame
de Shojuko, creo que bien lo conoces —dijo May aquella noche.
—A los demonios no se les menta, pues entonces pueden escucharte —aseguró Baba.
—Hace mucho, mucho tiempo —comentó Orton—. Mahishasura, el más atroz de los demonios, se enfrentó a hombres y dioses y se sintió vencedor, pero la temible Durga, batalladora incansable contra el mal, combinó los poderes de las deidades más benévolas que nos asisten, de una forma hermosa, noble y poderosa para dar vida al Dragón Blanco. ¡El gran dragón! Un torbellino de poder cósmico que se tragó a ese demonio de un bocado.
—El maestro Suhyu me habló de la divina Durga y del Dragón Blanco, de su gran poder. Por ello dicen que los demonios evitan las Montañas Sagradas, donde se esconde el Templo de Hielo y permanecen presas las almas en pena de los malvados. Pero también sé que Shojuko no teme a nada, pues pisó y vertió sangre en tierra sagrada y no se amilanó. Tal vez esas montañas ya no sean el hogar del Dragón Blanco… o quizá todo sea quimera, leyendas de otros tiempos.
—No, no. La esencia del gran dragón quedó viva en las personas de alma pura que lucharon a su lado. Así nacieron en el reino de Shambala los dragones del Templo de Brahman, envueltos en un halo de misterio y al amparo divino de la temible Durga. Sí, los primeros dragones habitaron en las almas de monjes poderosos. Solo ellos podían enfrentarse a los demonios pasados y venideros… ¡Y vencer! Pero un dragón, un verdadero dragón, ¿cómo controlar a una criatura de espíritu tan puro, salvaje y feroz? No es fácil dar vida a un dragón, su enseñanza, su poder. Dicen que Shojuko es un dragón que abrazó la oscuridad, un alma en pena poseída por los demonios; por ello no tiene miedo a las leyendas, pues él mismo es leyenda.
Orton quedó unos momentos en silencio.
—Cuando llegues a Sambori, busca al maestro Coy, su templo, él te ayudará —continuó, cambiando el semblante, como recordando algo que quisiera olvidar por siempre.
—Háblame del maestro Coy, no me has dicho nada de él —insistió May.
—Es un buen hombre —aseguró Orton—. Fue monje y maestro aventajado, hasta que un día marchó. A menudo visitaba el Templo de Brahman, cultivaba su kung fu como pocos y también conocía muy bien al maestro Suhyu, eran buenos amigos. Pero un buen día se fue. ¡Cosas del mal de amor!
—¿El mal de amor? —preguntó May, curiosa.
—Sí. Es un terrible mal que se apodera de tus instintos y te hace cometer las mayores de las estupideces. Todo locura, no tiene solución ni cura —remugó Orton—. El maestro Coy conoció a una jovencita, morena ella, y fue su perdición. En fin, marchó a ese mundo de grandes ciudadelas y reinos en Occidente, fuera de estos territorios salvajes. ¿No lo recuerdas?
—No, no sé… ¿Debería?
—Eras muy pequeña, pero las primeras clases de kung fu te las dio él. Aún estabas con tu hermana —aseguró Orton y quedó de nuevo en silencio.
May estiró los labios, sorprendida. ¿Podría ser el tal Coy uno de esos monjes que conoció de niña? Luego pensó en su hermana. ¡Su hermana! ¿Qué hermana? Hacía tanto que no sabía nada de ella. ¿Qué sabía Orton de ella? Parecía que mucho más de lo que contaba.
—¿Qué sabes de mi hermana? Desde que marchó, nadie me habló nunca de ella.
Orton suspiró sin poder ocultar su alma atormentada.
—Debes buscar al maestro Coy, solo en él puedes confiar —aseguró ignorando aquella pregunta—. Aprende, no encontrarás un maestro mejor. Y piensa que no es necesario que vuelvas, por más que te tienten los demonios o esa fiera salvaje que crece en tu interior. Nadie te espera y si alguien lo hace, no es para procurarte el bien.
—¿Tú tampoco me esperarás? —preguntó ella.
Orton sonrió y asintió.
—Sí, yo siempre te esperaré, aun sabiendo lo que ello significaría. Ahora, duerme, es tarde —respondió finalmente y se levantó dando por terminada la charla.
—A los demonios no se les menta, pues entonces pueden escucharte —aseguró Baba.
—Hace mucho, mucho tiempo —comentó Orton—. Mahishasura, el más atroz de los demonios, se enfrentó a hombres y dioses y se sintió vencedor, pero la temible Durga, batalladora incansable contra el mal, combinó los poderes de las deidades más benévolas que nos asisten, de una forma hermosa, noble y poderosa para dar vida al Dragón Blanco. ¡El gran dragón! Un torbellino de poder cósmico que se tragó a ese demonio de un bocado.
—El maestro Suhyu me habló de la divina Durga y del Dragón Blanco, de su gran poder. Por ello dicen que los demonios evitan las Montañas Sagradas, donde se esconde el Templo de Hielo y permanecen presas las almas en pena de los malvados. Pero también sé que Shojuko no teme a nada, pues pisó y vertió sangre en tierra sagrada y no se amilanó. Tal vez esas montañas ya no sean el hogar del Dragón Blanco… o quizá todo sea quimera, leyendas de otros tiempos.
—No, no. La esencia del gran dragón quedó viva en las personas de alma pura que lucharon a su lado. Así nacieron en el reino de Shambala los dragones del Templo de Brahman, envueltos en un halo de misterio y al amparo divino de la temible Durga. Sí, los primeros dragones habitaron en las almas de monjes poderosos. Solo ellos podían enfrentarse a los demonios pasados y venideros… ¡Y vencer! Pero un dragón, un verdadero dragón, ¿cómo controlar a una criatura de espíritu tan puro, salvaje y feroz? No es fácil dar vida a un dragón, su enseñanza, su poder. Dicen que Shojuko es un dragón que abrazó la oscuridad, un alma en pena poseída por los demonios; por ello no tiene miedo a las leyendas, pues él mismo es leyenda.
Orton quedó unos momentos en silencio.
—Cuando llegues a Sambori, busca al maestro Coy, su templo, él te ayudará —continuó, cambiando el semblante, como recordando algo que quisiera olvidar por siempre.
—Háblame del maestro Coy, no me has dicho nada de él —insistió May.
—Es un buen hombre —aseguró Orton—. Fue monje y maestro aventajado, hasta que un día marchó. A menudo visitaba el Templo de Brahman, cultivaba su kung fu como pocos y también conocía muy bien al maestro Suhyu, eran buenos amigos. Pero un buen día se fue. ¡Cosas del mal de amor!
—¿El mal de amor? —preguntó May, curiosa.
—Sí. Es un terrible mal que se apodera de tus instintos y te hace cometer las mayores de las estupideces. Todo locura, no tiene solución ni cura —remugó Orton—. El maestro Coy conoció a una jovencita, morena ella, y fue su perdición. En fin, marchó a ese mundo de grandes ciudadelas y reinos en Occidente, fuera de estos territorios salvajes. ¿No lo recuerdas?
—No, no sé… ¿Debería?
—Eras muy pequeña, pero las primeras clases de kung fu te las dio él. Aún estabas con tu hermana —aseguró Orton y quedó de nuevo en silencio.
May estiró los labios, sorprendida. ¿Podría ser el tal Coy uno de esos monjes que conoció de niña? Luego pensó en su hermana. ¡Su hermana! ¿Qué hermana? Hacía tanto que no sabía nada de ella. ¿Qué sabía Orton de ella? Parecía que mucho más de lo que contaba.
—¿Qué sabes de mi hermana? Desde que marchó, nadie me habló nunca de ella.
Orton suspiró sin poder ocultar su alma atormentada.
—Debes buscar al maestro Coy, solo en él puedes confiar —aseguró ignorando aquella pregunta—. Aprende, no encontrarás un maestro mejor. Y piensa que no es necesario que vuelvas, por más que te tienten los demonios o esa fiera salvaje que crece en tu interior. Nadie te espera y si alguien lo hace, no es para procurarte el bien.
—¿Tú tampoco me esperarás? —preguntó ella.
Orton sonrió y asintió.
—Sí, yo siempre te esperaré, aun sabiendo lo que ello significaría. Ahora, duerme, es tarde —respondió finalmente y se levantó dando por terminada la charla.
CAPÍTULO 4.3
Desde la popa de una pequeña embarcación de unos 16 metros de eslora y dos mástiles, con una extraña mueca de resignación, May se despedía de aquellas tierras y de todo lo que había conocido hasta entonces. El viento era frío y los bloques de hielo en el agua amenazaban con impedir pronto la navegación. Atrás dejaba la pequeña aldea y la humilde morada de la afable Baba que tan bien la había cuidado. Y al amigo Orton. Cuánto sabía ese enorme hombre y qué poco le había contado, pensó y echó mano al cabo de un mástil. Las olas: nunca había navegado, aquello se movía todo. Quedó pendiente de la línea de costa, apenas visible ya, y sintió cierta nostalgia acompañada de un ligero mareo. Agachó la cabeza y después, la alzó decidida y se dirigió a la proa para sentir en su rostro el romper de las olas, el aire fresco del amanecer que la acompañaba a un nuevo mundo: ¡El maestro Coy!
—No le has dicho nada —dijo Baba
en el embarcadero, resguardándose del frío con una manta y con la vista puesta
en ese velero que ya apenas se veía.
—¿Decirle? —se preguntó Orton—. No seré yo quien agite tal avispero. Espero que no vuelva, que encuentre una nueva vida y que sea feliz.
—¿Feliz? ¡Qué tontería! ¿Crees que Coy la reconocerá?
—Sí. No podrá ignorar el dragón que atormenta la vida de esa muchacha.
—¿Cómo no ha de volver? Volverá, sabes que volverá y entonces…
—Será lo que tenga que ser, si es que tiene que ser.
—Deberías haberla entregado a los demonios de Shojuko.
—¿Decirle? —se preguntó Orton—. No seré yo quien agite tal avispero. Espero que no vuelva, que encuentre una nueva vida y que sea feliz.
—¿Feliz? ¡Qué tontería! ¿Crees que Coy la reconocerá?
—Sí. No podrá ignorar el dragón que atormenta la vida de esa muchacha.
—¿Cómo no ha de volver? Volverá, sabes que volverá y entonces…
—Será lo que tenga que ser, si es que tiene que ser.
—Deberías haberla entregado a los demonios de Shojuko.
CAPÍTULO 5.1
El
maestro Coy era un hombre mayor con el cabello corto y canoso, tal cual su
bigote y perilla. Como cada mañana bien temprano permanecía concentrado en la
terraza, vestido con un kimono blanco, con los brazos estirados hacia delante y
algo curvados. Las rodillas las mantenía ligeramente dobladas, el pecho recto y
la cabeza erguida. Cerró los ojos dejando bañar su rostro con la luz del
amanecer, colocó la lengua en el paladar y esbozó una gran sonrisa. Era lo
que llamaba el abrazo al árbol, el zhang zhuang de cada día. Por un
momento, observó feliz a su esposa seguirle en sus artes y pensó en los lejanos
días de juventud en que se encontraba en las lejanas Montañas Sagradas
cultivando su espíritu; en aquel ancestral templo donde tanto tiempo pasó hasta
alcanzar el zen, donde descubrió los secretos del kung fu y se forjó como
maestro. Añoró el tiempo en que fue un simple discípulo, ese pasado en el que
seguía con devoción las enseñanzas del maestro Shu Chung, su muy estimado
shifu, al cual siempre recordaba con orgullo y cariño. Había aprendido tanto
con él: humildad, resistencia, tolerancia…
Aquel fue un tiempo en que tenía tanta vitalidad que no encontraba rival;
poderosa juventud en cuerpo y alma. Podía haberse convertido en un respetado
maestro en el Templo de Brahman, en el más grande tal vez. Sí, amaba la
meditación, las artes marciales, todo lo que envolvía y engrandecía aquel
templo de sabiduría. Pero en su corazón habitaba un amor más fuerte, que latía meciendo
sus pensamientos desde el primer instante en que la conoció: la dulce Ba-Ghan.
Así, un buen día abandonó Shambala para emprender una vida en armonía con
nuevas ilusiones y todo un mundo por construir: un templo, un hogar y una
familia. Coy era un verdadero experto en artes marciales, fiel a los ideales de
rechazo a la violencia. Su mensaje, siempre el mismo: haz el bien, ayuda al
débil e indefenso, afronta la injustica y práctica la paz. Las artes marciales
se emplean siempre para la justa defensa, nunca para la vil ofensa. Nobleza y
sabiduría en combate, arte y excelencia en el tatami, humildad y bondad en la
vida. Llevaba cuatro décadas enseñando, tal vez más. Cientos de alumnos,
exhibiciones, combates y alegrías habían pasado por su escuela: el Templo Mabu.
Sin
embargo, en la gran ciudadela de Sambori no era más que un humilde y respetado
anciano. El tiempo de glorias parecía quedar atrás. Tras tantos años de
trabajo, ahora solo era ese hombre de gran corazón que añoraba un pasado que no
regresaría, que vivía un presente extraño y que pensaba en un futuro que no
veía. ¿Dónde estaba el ímpetu y las ilusiones de antaño?
—¿Te pasarás hoy? —le preguntó Ba-Ghan sacándolo de sus pensamientos.
—Sí, esta tarde. Me acercaré por los talleres de escribanos y recogeré las fichas, en nada se tienen que presentar si queremos participar en el torneo.
—¿Te pasarás hoy? —le preguntó Ba-Ghan sacándolo de sus pensamientos.
—Sí, esta tarde. Me acercaré por los talleres de escribanos y recogeré las fichas, en nada se tienen que presentar si queremos participar en el torneo.
CAPÍTULO 5.2
El maestro Coy recorrió el pequeño jardín de la vivienda, donde unos pequeños cactus bordeaban su árbol de la sabiduría: una solitaria higuera. Llevaba las manos atrás y se movía en silencio. ¿Qué fue del sol? El tiempo se había girado, comenzaba a llover de forma tenue. Entró en el gimnasio del templo, haciendo sonar la campana que colgaba tras la puerta, y observó un cuadro de grandes dimensiones que embellecía la estancia: una enorme cascada y cuatro monjes diminutos mostraban la grandeza de la naturaleza y lo insignificante del hombre. Luego se sentó ante una vieja mesa y comenzó a rascarse la barbilla. Se sentía extraño. ¿Por qué?
Revisó algunos papeles y guardó el
carboncillo, los lápices y las tintas de agua que tenía sobre la mesa. Avanzó
por un pasillo que le llevaba hasta la sala de ejercicios, donde se encontraba
un tatami modesto con un pequeño altar dedicado al maestro Shu Chung. Varios
cuadros de buchonas adornaban el lugar, sus aficiones más allá de las artes
marciales eran la pintura y esas palomas. Saludó ante el cuadro de Shu Chung y
comenzó a practicar movimientos marciales con elegancia.
A Coy le gustaba prepararse bien
antes de dictar las clases y pronto llegarían sus discípulos, en realidad
amigos que le querían y compartían su amor por las artes marciales. Su humilde
templo no era como los grandes monasterios de las Montañas Sagradas, ni
llegaban cientos de jóvenes de distantes regiones dispuestos a todo por
aprender. Apenas una veintena de personas formaban aquella humilde y orgullosa
familia que practicaba en el Templo Mabu, una familia muy especial de la cual
Coy era su shifu.
Terminaba la última forma de ejercicios cuando, de pronto, una extraña sensación comenzó a recorrerle el cuerpo. Sonaron dos fuertes truenos y notó un leve susurro en el interior de su alma. Esa sensación… La lluvia arreciaba con fuerza. Un tanto inquieto, anduvo ligero hasta el jardín y se acercó al portón exterior del templo. Distinguió bajo la tormenta la figura de una persona. Allí estaba, quien fuera, desafiando el mal tiempo, sin entrar en el recinto. Un relámpago lo alumbró todo, a la par que el trueno que lo acompañaba le hizo temblar las canas, y vio que se trataba de una joven de cabello muy corto y que tenía aquellos ojos negros tan tristes fijos en cada uno de sus movimientos. Y se dirigió hacia ella. Al momento, un rayo se estrelló brutal contra la higuera del jardín crujiéndola por la mitad, asolando los cactus y haciéndole caer hacia atrás. Se levantó perplejo, recomponiendo la figura conforme su árbol de la sabiduría caía al suelo convertido en dos mitades humeantes. Y volvió la mirada hacia el portón. No había nadie. ¿Dónde estaba esa joven? Una suave brisa se dejó caer, parecía que despejaba. Salió del templo y miró a ambos lados de la callejuela embarrada. Dispersos, se veían vecinos asomar tras la tormenta, algunos carros, un burro, unas gallinas y poco más.
Terminaba la última forma de ejercicios cuando, de pronto, una extraña sensación comenzó a recorrerle el cuerpo. Sonaron dos fuertes truenos y notó un leve susurro en el interior de su alma. Esa sensación… La lluvia arreciaba con fuerza. Un tanto inquieto, anduvo ligero hasta el jardín y se acercó al portón exterior del templo. Distinguió bajo la tormenta la figura de una persona. Allí estaba, quien fuera, desafiando el mal tiempo, sin entrar en el recinto. Un relámpago lo alumbró todo, a la par que el trueno que lo acompañaba le hizo temblar las canas, y vio que se trataba de una joven de cabello muy corto y que tenía aquellos ojos negros tan tristes fijos en cada uno de sus movimientos. Y se dirigió hacia ella. Al momento, un rayo se estrelló brutal contra la higuera del jardín crujiéndola por la mitad, asolando los cactus y haciéndole caer hacia atrás. Se levantó perplejo, recomponiendo la figura conforme su árbol de la sabiduría caía al suelo convertido en dos mitades humeantes. Y volvió la mirada hacia el portón. No había nadie. ¿Dónde estaba esa joven? Una suave brisa se dejó caer, parecía que despejaba. Salió del templo y miró a ambos lados de la callejuela embarrada. Dispersos, se veían vecinos asomar tras la tormenta, algunos carros, un burro, unas gallinas y poco más.
—¿Le ocurre algo, shifu? —preguntó una joven llegando al portón del templo.
—No, nada. ¿Todo bien? —respondió Coy.
Llegaban sus discípulos. Entró de nuevo en el templo, entre saludos y gratas sonrisas, arrastrando cierta preocupación y gran curiosidad, pues aquella no era la primera vez que notaba esa sensación. Sintió en su interior una gran nostalgia, acrecentada por aquella presencia que había despertado sus instintos más profundos, que había alarmado su humilde alma de monje guerrero.
—Empezaremos con unos ejercicios de estiramientos —dijo conforme llegaba al tatami donde esperaban los discípulos.
Apenas pasó un corto tiempo cuando Coy, sin poder evitarlo, volvió la vista hacia la salida del templo. Solo él podía notar aquella sensación poderosa que levitaba en el aire, pues solo un maestro en verdad, un gran maestro, puede notar la energía que emana un dragón… ¡Un dragón!
—No es posible —murmuró.
Y quedó quieto ante la mirada perpleja de los discípulos, que no entendían esa inusual inquietud que mostraba el maestro.
—Por favor, continuad —solicitó Coy a la par que regresaba al portal del templo.
Salió a la callejuela y miró a ambos lados, escudriñando todo.
Nada, no vio nada.
—No, no puede ser —se dijo para sí mismo regresando al interior y observó los restos de su árbol de la sabiduría calcinado por el rayo, tal cual los cactus. Estiró los labios, ciertamente preocupado. No podía ser casualidad: los dioses le anunciaban la presencia de una criatura divina, peligrosa… ¿Quién era aquella joven con alma de dragón?
—No, nada. ¿Todo bien? —respondió Coy.
Llegaban sus discípulos. Entró de nuevo en el templo, entre saludos y gratas sonrisas, arrastrando cierta preocupación y gran curiosidad, pues aquella no era la primera vez que notaba esa sensación. Sintió en su interior una gran nostalgia, acrecentada por aquella presencia que había despertado sus instintos más profundos, que había alarmado su humilde alma de monje guerrero.
—Empezaremos con unos ejercicios de estiramientos —dijo conforme llegaba al tatami donde esperaban los discípulos.
Apenas pasó un corto tiempo cuando Coy, sin poder evitarlo, volvió la vista hacia la salida del templo. Solo él podía notar aquella sensación poderosa que levitaba en el aire, pues solo un maestro en verdad, un gran maestro, puede notar la energía que emana un dragón… ¡Un dragón!
—No es posible —murmuró.
Y quedó quieto ante la mirada perpleja de los discípulos, que no entendían esa inusual inquietud que mostraba el maestro.
—Por favor, continuad —solicitó Coy a la par que regresaba al portal del templo.
Salió a la callejuela y miró a ambos lados, escudriñando todo.
Nada, no vio nada.
—No, no puede ser —se dijo para sí mismo regresando al interior y observó los restos de su árbol de la sabiduría calcinado por el rayo, tal cual los cactus. Estiró los labios, ciertamente preocupado. No podía ser casualidad: los dioses le anunciaban la presencia de una criatura divina, peligrosa… ¿Quién era aquella joven con alma de dragón?
CAPÍTULO 6.1
Sambori
era una antiquísima ciudadela del Levante peninsular, de cierta relevancia por
su cultura y riqueza en aquel entramado de territorios que formaban la Corona
de Azahar. Se hallaba enclavada en una extensa llanura, entre las altas cumbres
de la serranía de la Espada y las costas del mar de la Pola. Un caudaloso río,
el Idubeda, regaba los extensos cultivos de cereales y naranjos que se
distinguían hasta más allá de donde alcanzaba la vista. Una gran muralla de
piedra con sus altivas torres la rodeaba por completo. Destacaba también por
sus hermosas casas, jardines y templos, así como por el pujante comercio que se
daba a diario en la plaza Mayor. Gracias al comercio de la seda y a las
abundantes cosechas de naranjas, se había convertido en una ciudadela
cosmopolita llena de oportunidades, paso de caballeros y aventureros de todas
clases.
Sin
embargo, para Coy, poco había cambiado con el transcurso de los años. Para él
todo seguía como cuando llegó y levantó con sus propias manos, a base de tesón
e ilusión, su humilde templo. No parecía gran cosa, pero allí estaba desafiando
al tiempo y a las nuevas escuelas de artes marciales. Algo que atraía en
especial la atención de Joe Dafoe, antiguo discípulo convertido en gran señor
gracias a las amistades de buen querer, y que era el maestro de la Escuela de
Artes Marciales de Sambori; sus vitrinas estaban colmadas de pomposos títulos y
galardones, y decenas de jóvenes se entrenaban en sus gimnasios. Sin embargo,
los trofeos de la más grande de las competiciones no se enmarcaban en su
escuela sino en la del maestro Coy, y eso le mataba. Su objetivo era hacerse
con el Templo Mabu y su legado, para dominar por completo la escena de las
artes marciales en la comarca. Por ello presionaba a Coy constantemente para
que vendiera.
—Eres cabezón como tú solo —le dijo Joe Dafoe.
Estaban sentados en un pequeño local de té, dando cortos sorbos, frente a la plaza Mayor. Allí mismo se alzaba el bullicioso mercado, donde se daban cita toda clase de gentes con sus puestos de especias, frutas, verduras, carnes y pescados, además de cacerolas, herrería y utensilios de todas clases.
—No voy a vender, ¿qué iba a hacer entonces?
—Oh, no te preocupes. Serías bienvenido, si es tu deseo impartir clases. ¿Tal vez yoga? Lo tengo todo pensado, tendría que hacer algunos cambios en el templo, darle un aire actual, pero eso es lo de menos. Tú ya me entiendes. A la gente no le gustan estas cosas así que parecen salidas del ayer. Además, con lo que te ofrezco puedes hacerte con una buena vivienda en la costa y disfrutar de la brisa marina, del sol de cada día, sin preocuparte por nada.
Coy remugó, aquello no le convencía.
—Consúltalo con Ba-Ghan, se te acabarían los problemas. Piensa en la familia, en tu gente —dijo Joe Dafoe y se alzó—. Tengo que marchar, me esperan en Alcaldía para una reunión de seguridad. ¿Te he dicho que me van a nombrar Jefe de la Guardia?
Coy negó con la cabeza, sonriendo levemente y sin sorprenderse mucho. Entonces una corriente de aire le propició un escalofrío en el alma y volvió la vista de inmediato. Al momento notó esa inquietud que se le hacía cada vez más sofocante, esa sensación hostil estaba de nuevo ahí. Se levantó precipitadamente, sin escuchar más.
—¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? —preguntó Joe Dafoe sin hallar respuestas.
—Eres cabezón como tú solo —le dijo Joe Dafoe.
Estaban sentados en un pequeño local de té, dando cortos sorbos, frente a la plaza Mayor. Allí mismo se alzaba el bullicioso mercado, donde se daban cita toda clase de gentes con sus puestos de especias, frutas, verduras, carnes y pescados, además de cacerolas, herrería y utensilios de todas clases.
—No voy a vender, ¿qué iba a hacer entonces?
—Oh, no te preocupes. Serías bienvenido, si es tu deseo impartir clases. ¿Tal vez yoga? Lo tengo todo pensado, tendría que hacer algunos cambios en el templo, darle un aire actual, pero eso es lo de menos. Tú ya me entiendes. A la gente no le gustan estas cosas así que parecen salidas del ayer. Además, con lo que te ofrezco puedes hacerte con una buena vivienda en la costa y disfrutar de la brisa marina, del sol de cada día, sin preocuparte por nada.
Coy remugó, aquello no le convencía.
—Consúltalo con Ba-Ghan, se te acabarían los problemas. Piensa en la familia, en tu gente —dijo Joe Dafoe y se alzó—. Tengo que marchar, me esperan en Alcaldía para una reunión de seguridad. ¿Te he dicho que me van a nombrar Jefe de la Guardia?
Coy negó con la cabeza, sonriendo levemente y sin sorprenderse mucho. Entonces una corriente de aire le propició un escalofrío en el alma y volvió la vista de inmediato. Al momento notó esa inquietud que se le hacía cada vez más sofocante, esa sensación hostil estaba de nuevo ahí. Se levantó precipitadamente, sin escuchar más.
—¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? —preguntó Joe Dafoe sin hallar respuestas.
Cubierta de andrajos sucios, May paseaba por el mercado pendiente de todo.
Su cabeza rapada mostraba apenas unas pulgadas de pelo azabache, llevaba
vendadas las palmas de las manos y los nudillos, al igual que los tobillos.
Unas viejas sandalias de cáñamo y un zurrón atravesado eran toda su fortuna.
Quedó frente a un puesto frutero. Su vientre se agitó con un pequeño rugido;
con un gesto casi imperceptible, se hizo con una hermosa manzana y continuó la
marcha hincando el diente. Apenas crujió la sabrosa fruta en su boca, vio
frente a ella, a unos seis pies, al maestro Coy, el cual nada decía, solo la
estudiaba. Masticó despacio. Aquella tristeza tenebrosa que colmaba su rostro
pecoso se fundió por completo con una mirada tenaz.
Mientras comía, estuvieron observándose
sin más.
May tiró el corazón con las pepitas de la manzana a un lado de la calle y al volver la vista, alzó las cejas y miró a su alrededor. No estaba, el maestro había desaparecido. Por un momento buscó, sin prisa, taimada. Nada, no logró verlo. Y resopló con cierta rabia, conforme apretaba su puño derecho con fuerza. Sinceramente, le había molestado que Coy la sorprendiera tan fácilmente. Aunque en verdad, si era un gran maestro, como Orton le había asegurado, debía ser lo suyo. Cruzó la calle y llegó frente a un pequeño local, una modesta casa de almuerzos. Aquel aroma desconocido de churros, pestiños y buñuelos penetró en su interior haciéndola relamerse de gusto viendo como se freía la pasta de harina.
May tiró el corazón con las pepitas de la manzana a un lado de la calle y al volver la vista, alzó las cejas y miró a su alrededor. No estaba, el maestro había desaparecido. Por un momento buscó, sin prisa, taimada. Nada, no logró verlo. Y resopló con cierta rabia, conforme apretaba su puño derecho con fuerza. Sinceramente, le había molestado que Coy la sorprendiera tan fácilmente. Aunque en verdad, si era un gran maestro, como Orton le había asegurado, debía ser lo suyo. Cruzó la calle y llegó frente a un pequeño local, una modesta casa de almuerzos. Aquel aroma desconocido de churros, pestiños y buñuelos penetró en su interior haciéndola relamerse de gusto viendo como se freía la pasta de harina.
—¿Quieres churros, niña? —le
preguntó la churrera.
Ella quedó muda ante aquella mujer bajita, chata y regordeta.
—¿No? —insistió.
—No tengo con qué pagar —murmuró May con desconfianza.
—Ya veo, no te preguntaba eso —aseguró la mujer mientras le entregaba un cono de papel con media docena de churros—. Tú no eres de aquí, no te tengo vista.
May devoró los churros en un visto y no visto, sin contestar.
—Anda, pasa a la cocina, lávate la cara y quítate esos andrajos. Ponte una de las batas blancas del armario —dijo la mujer de forma condescendiente.
May la miró posándose a la defensiva.
—No tienes plata, necesitarás trabajo ¿no? —preguntó la churrera.
—No sé hacer churros.
—La pica está llena de cacharros sucios.
Ella quedó muda ante aquella mujer bajita, chata y regordeta.
—¿No? —insistió.
—No tengo con qué pagar —murmuró May con desconfianza.
—Ya veo, no te preguntaba eso —aseguró la mujer mientras le entregaba un cono de papel con media docena de churros—. Tú no eres de aquí, no te tengo vista.
May devoró los churros en un visto y no visto, sin contestar.
—Anda, pasa a la cocina, lávate la cara y quítate esos andrajos. Ponte una de las batas blancas del armario —dijo la mujer de forma condescendiente.
May la miró posándose a la defensiva.
—No tienes plata, necesitarás trabajo ¿no? —preguntó la churrera.
—No sé hacer churros.
—La pica está llena de cacharros sucios.
May pasó la mañana vestida con
una bata blanca. La churrería funcionaba como nunca los días fuertes de mercado
y allí la tenían, lavando platos y limpiando mesas.
—¿Tú quién eres? —le preguntó un joven que se colocó a su lado.
—¿Eh…?
—¿Eres la nueva? Yo soy Jotko, el hijo de Sasha.
—¿Sasha?
—Sí, la mujer regordeta que te puso a fregar platos —apuntó alegre el joven.
May quedó pendiente de aquel muchacho moreno, de cierta melenilla, que se puso a ayudarla con la continua fregada y que no le quitaba los ojos de encima regalándole siempre una grata sonrisa.
—¿Sabes? Soy escritor, artista, estoy preparando una comedia —aseguró Jotko de forma galante, haciéndose el interesante—. Por eso no puedo ayudar tanto a mi madre como quisiera, siempre estoy en los ensayos y además practico…
De un cachete en el cuello se acabó la tontería, Sasha estaba tras ellos.
—¿Qué haces aquí, vago? En la vida te vi fregar un plato, ¿será posible?
May miró sin entender, mientras Jotko huía dedicándole un gesto de complicidad.
—Tú, niña, deja eso. Tendrás que comer algo ¿no? Llevas toda la mañana trabajando. Oye, ¿no te interesaría quedarte por una temporada? —le propuso Sasha.
—No, yo…
—No tienes donde ir.
May negó con un ligero movimiento de cabeza.
—Trabajas bien —aseguró Sasha fijándose en la labor realizada—. Además no protestas y eso es muy importante. Aquí no sale mucha plata, pero algo podrías ahorrar y tendrías comida y una cama si me ayudas por las mañanas.
—No, no creo que pueda.
—Quédate al menos unos días. Me sacas del apuro y no tendrás que ir robando manzanas. Me iría muy bien, pues tengo a mi sobrina constipada y el vago de mi hijo siempre está liado con sus cosas de “artista”, el muy sinvergüenza.
—No, no puedo —contestó May y retrocedió quitándose el delantal blanco.
—¿Qué haces? —le preguntó Sasha con los brazos en jarra.
—Marcho.
—No. Está bien, si quieres irte, pues te irás, pero antes tienes que comer y terminar la fregada. Además, ¿te vas a poner otra vez esa ropa llena de mugre? Deja que te la lave —le dijo Sasha, tal cual una orden—. Aunque tal vez sería mejor quemarla. ¡Cómo huele! Seguro que está llena de chinches y liendres. Anda, ponte el delantal y siéntate a comer.
May quedó en silencio, pues otra cosa no, pero hambre sí que tenía.
Sasha la acomodó en una pequeña mesa de la cocina, le puso pan y un plato delante, se alejó y al momento regresó con una olla entre las manos.
—¡Hoy, lentejas! —exclamó ofreciéndole una cuchara.
—¿Tú quién eres? —le preguntó un joven que se colocó a su lado.
—¿Eh…?
—¿Eres la nueva? Yo soy Jotko, el hijo de Sasha.
—¿Sasha?
—Sí, la mujer regordeta que te puso a fregar platos —apuntó alegre el joven.
May quedó pendiente de aquel muchacho moreno, de cierta melenilla, que se puso a ayudarla con la continua fregada y que no le quitaba los ojos de encima regalándole siempre una grata sonrisa.
—¿Sabes? Soy escritor, artista, estoy preparando una comedia —aseguró Jotko de forma galante, haciéndose el interesante—. Por eso no puedo ayudar tanto a mi madre como quisiera, siempre estoy en los ensayos y además practico…
De un cachete en el cuello se acabó la tontería, Sasha estaba tras ellos.
—¿Qué haces aquí, vago? En la vida te vi fregar un plato, ¿será posible?
May miró sin entender, mientras Jotko huía dedicándole un gesto de complicidad.
—Tú, niña, deja eso. Tendrás que comer algo ¿no? Llevas toda la mañana trabajando. Oye, ¿no te interesaría quedarte por una temporada? —le propuso Sasha.
—No, yo…
—No tienes donde ir.
May negó con un ligero movimiento de cabeza.
—Trabajas bien —aseguró Sasha fijándose en la labor realizada—. Además no protestas y eso es muy importante. Aquí no sale mucha plata, pero algo podrías ahorrar y tendrías comida y una cama si me ayudas por las mañanas.
—No, no creo que pueda.
—Quédate al menos unos días. Me sacas del apuro y no tendrás que ir robando manzanas. Me iría muy bien, pues tengo a mi sobrina constipada y el vago de mi hijo siempre está liado con sus cosas de “artista”, el muy sinvergüenza.
—No, no puedo —contestó May y retrocedió quitándose el delantal blanco.
—¿Qué haces? —le preguntó Sasha con los brazos en jarra.
—Marcho.
—No. Está bien, si quieres irte, pues te irás, pero antes tienes que comer y terminar la fregada. Además, ¿te vas a poner otra vez esa ropa llena de mugre? Deja que te la lave —le dijo Sasha, tal cual una orden—. Aunque tal vez sería mejor quemarla. ¡Cómo huele! Seguro que está llena de chinches y liendres. Anda, ponte el delantal y siéntate a comer.
May quedó en silencio, pues otra cosa no, pero hambre sí que tenía.
Sasha la acomodó en una pequeña mesa de la cocina, le puso pan y un plato delante, se alejó y al momento regresó con una olla entre las manos.
—¡Hoy, lentejas! —exclamó ofreciéndole una cuchara.
Y
estaban de buenas aquellas lentejas, tanto que May parecía estar degustando el
más exquisito de los manjares.
—Dime, niña, ¿de dónde vienes? No reconozco ese acento tuyo —preguntó Sasha.
May no contestó, solo comía.
—Ah, interesante el sitio. ¿A dónde te diriges? —insistió la mujer.
No obtuvo, de nuevo, más respuesta que el silencio y una extraña mirada.
—Pareces de las montañas heladas de más allá del norte o tal vez del lejano Oriente; tienes la piel muy blanca. ¿Qué buscas por estas latitudes de morenos? ¿Por qué llevas el pelo tan corto? Déjatelo crecer, seguro que incluso estás hasta guapa y todo.
—Debo marchar —dijo May. Luego se levantó, mojó con un mendrugo el resto de caldo que quedaba de las lentejas y lo comió. Limpió su boca con la manga y se alejó hacia el cuarto donde guardaba la ropa.
Sasha retorció los labios, resignada.
May salió vestida con sus andrajos, cruzó el local, cabizbaja, ignorando a Sasha y a los clientes que allí se encontraban.
—Niña, si no encuentras cama para dormir, vuelve. Te han gustado las lentejas, así que ya sabes: te estaré esperando —le dijo Sasha saliendo tras ella con una gran sonrisa.
—Dime, niña, ¿de dónde vienes? No reconozco ese acento tuyo —preguntó Sasha.
May no contestó, solo comía.
—Ah, interesante el sitio. ¿A dónde te diriges? —insistió la mujer.
No obtuvo, de nuevo, más respuesta que el silencio y una extraña mirada.
—Pareces de las montañas heladas de más allá del norte o tal vez del lejano Oriente; tienes la piel muy blanca. ¿Qué buscas por estas latitudes de morenos? ¿Por qué llevas el pelo tan corto? Déjatelo crecer, seguro que incluso estás hasta guapa y todo.
—Debo marchar —dijo May. Luego se levantó, mojó con un mendrugo el resto de caldo que quedaba de las lentejas y lo comió. Limpió su boca con la manga y se alejó hacia el cuarto donde guardaba la ropa.
Sasha retorció los labios, resignada.
May salió vestida con sus andrajos, cruzó el local, cabizbaja, ignorando a Sasha y a los clientes que allí se encontraban.
—Niña, si no encuentras cama para dormir, vuelve. Te han gustado las lentejas, así que ya sabes: te estaré esperando —le dijo Sasha saliendo tras ella con una gran sonrisa.
CAPÍTULO 7.1
Caída la tarde, el maestro Coy
cerró los portones y salió del templo para recorrer las callejuelas del casco
antiguo. Le apetecía pasear, tal vez tomar algo con Joe Dafoe y decirle que no
aceptaría su amable oferta. No quería ni pensar en ello. Miró al cielo, el
tiempo inestable propiciaba una llovizna. Sonrió y continuó su camino. Estaba
contento, pues finalmente el Templo Mabu estaría representado en el Torneo de
la Corona de Azahar por tres de sus jóvenes promesas y varios de los discípulos
más veteranos, entre ellos su amada Ba-Ghan. Era el evento más grande y
prestigioso que se celebraba en los reinos de Occidente, al que asistía el
mismísimo rey de reyes, y hacía algunos años que no había logrado concretar su
presencia para competir. De pronto, sus pensamientos quedaron en blanco y el
vello de su piel se erizó al notar esa extraña sensación de nuevo: la brisa
helada, el calor sofocante.
Se volvió de inmediato sobre sí mismo.
A tres escasos palmos de su cara, May le contemplaba con aquella mirada tétrica.
Por unos segundos permanecieron en silencio, frente a frente.
—Necesito que me enseñe, maestro —aseguró ella.
—No puedo, no tengo nada que enseñarte —replicó él.
—Tiene mucho que enseñarme, maestro; un mundo.
—Tu mundo no es el mío, la bestia habita en tu corazón.
—Necesito dominarla, crecer. Orton dijo que solo tú podrías ayudarme.
Coy quedó en silencio.
—¿Orton, el oso Orton? —preguntó al momento.
—Sí.
—Solo soy un humilde maestro de kung fu, ¿qué puedo enseñarte?
—Fuiste discípulo de Shu Chung y amigo de Suhyu, es admirable. Orton me habló de ti, de tu grandeza, de tu humildad. Alcanzaste el zen, vives en paz. Dice que mis primeros pasos los di contigo… ¿Es verdad?
Un nuevo silencio lo invadió todo.
—Dime ¿quién te enseñó? Los monjes no imparten sus conocimientos con mujeres.
—Suhyu, a él nunca le importó.
—¿Cómo está el viejo Suhyu?
—Muerto.
Se hizo un largo e incómodo silencio.
—Lo siento —apuntó Coy—. Sabes que no debo entrenar a la bestia, no puedo.
—¿No puede?
—No quiero. Un dragón no se puede domesticar ni adiestrar, se alimenta de ira. Nunca alcanzarás el zen —aseguró Coy. Luego, dándole la espalda, se alejó calle abajo conforme comenzaban a caer las primeras gotas de la lluvia.
May estiró los labios y resopló apretando sus puños. Miró el cartel de cabecera del Templo Mabu y los hermosos dragones que adornaban el rótulo de madera, uno a cada lado. Después se metió las manos en los bolsillos y se alejó. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. ¡La hubiera decepcionado tanto que el maestro Coy la aceptara en primera instancia! Ahora debería, como la buena discípula que pretendía ser, demostrar sus virtudes, insistir, trabajar, constancia… Solo así se demuestra el interés, solo así se despierta la voluntad de un gran maestro para aceptar a un auténtico discípulo.
Se volvió de inmediato sobre sí mismo.
A tres escasos palmos de su cara, May le contemplaba con aquella mirada tétrica.
Por unos segundos permanecieron en silencio, frente a frente.
—Necesito que me enseñe, maestro —aseguró ella.
—No puedo, no tengo nada que enseñarte —replicó él.
—Tiene mucho que enseñarme, maestro; un mundo.
—Tu mundo no es el mío, la bestia habita en tu corazón.
—Necesito dominarla, crecer. Orton dijo que solo tú podrías ayudarme.
Coy quedó en silencio.
—¿Orton, el oso Orton? —preguntó al momento.
—Sí.
—Solo soy un humilde maestro de kung fu, ¿qué puedo enseñarte?
—Fuiste discípulo de Shu Chung y amigo de Suhyu, es admirable. Orton me habló de ti, de tu grandeza, de tu humildad. Alcanzaste el zen, vives en paz. Dice que mis primeros pasos los di contigo… ¿Es verdad?
Un nuevo silencio lo invadió todo.
—Dime ¿quién te enseñó? Los monjes no imparten sus conocimientos con mujeres.
—Suhyu, a él nunca le importó.
—¿Cómo está el viejo Suhyu?
—Muerto.
Se hizo un largo e incómodo silencio.
—Lo siento —apuntó Coy—. Sabes que no debo entrenar a la bestia, no puedo.
—¿No puede?
—No quiero. Un dragón no se puede domesticar ni adiestrar, se alimenta de ira. Nunca alcanzarás el zen —aseguró Coy. Luego, dándole la espalda, se alejó calle abajo conforme comenzaban a caer las primeras gotas de la lluvia.
May estiró los labios y resopló apretando sus puños. Miró el cartel de cabecera del Templo Mabu y los hermosos dragones que adornaban el rótulo de madera, uno a cada lado. Después se metió las manos en los bolsillos y se alejó. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. ¡La hubiera decepcionado tanto que el maestro Coy la aceptara en primera instancia! Ahora debería, como la buena discípula que pretendía ser, demostrar sus virtudes, insistir, trabajar, constancia… Solo así se demuestra el interés, solo así se despierta la voluntad de un gran maestro para aceptar a un auténtico discípulo.
CAPÍTULO 7.2
May recorrió las calles de la
ciudadela sin saber muy bien a dónde ir y fue hasta más allá de la muralla,
atraída por la luz de unas hogueras y cierto tumulto que se vislumbraba. La
oscuridad de la noche se dejaba caer cuando alcanzó el estrecho puente de
piedra que se alzaba sobre el río Idubeda. Asombrada, vio una pequeña
explanada, al lado de un molino de agua, con unas gradas en semicírculo y un
foso de tierra. Allí estaba Jotko, el hijo de Sasha, con faldilla de combate y
el torso desnudo, peleando con otro joven, y luchaba bien. Miró a su alrededor:
un centenar de personas jaleaban emocionadas.
El muchacho sudaba los suyo, esquivaba rápido y golpeaba con fuerza. El rival encajaba bien, se tragaba los golpes como si nada fueran. Pero ahí estaba, cubriéndose, lanzando series de puños y patadas, recibiendo valiente. No, desde luego Jotko no tenía la mandíbula de cristal. Hasta que la vio a ella y quedó por un instante sorprendido, prendado; un gancho de derecha lo alzó tres palmos del suelo y cayó noqueado. El rival se le echó encima propinándole severos golpes en la cara con el puño cerrado. De inmediato, un hombre mayor, enorme, que hacía de réferi, paró la lucha de un severo empujón conforme el público maldecía o gritaba dispuesto a cobrar sus apuestas.
—Pero ¿qué has hecho? ¡Abriste la guardia!—espetó Joe Dafoe, disgustado.
—Yo —murmuró Jotko y buscó con su mirada hasta clavar los ojos en May.
Allí estaba ella con sus pecas, cabeza rapada y esos hermosos ojos negros, tan tristes y embaucadores. Entre dos muchachos que vestían las mismas faldillas, lo cubrieron y se lo llevaron medio lelo ante la decepcionada mirada de Joe Dafoe. May se sentó para observar la siguiente pelea. Aquellos combates no parecían muy éticos, ni técnicos, pero sí entretenidos. Además, no tenía donde ir… o tal vez sí.
El muchacho sudaba los suyo, esquivaba rápido y golpeaba con fuerza. El rival encajaba bien, se tragaba los golpes como si nada fueran. Pero ahí estaba, cubriéndose, lanzando series de puños y patadas, recibiendo valiente. No, desde luego Jotko no tenía la mandíbula de cristal. Hasta que la vio a ella y quedó por un instante sorprendido, prendado; un gancho de derecha lo alzó tres palmos del suelo y cayó noqueado. El rival se le echó encima propinándole severos golpes en la cara con el puño cerrado. De inmediato, un hombre mayor, enorme, que hacía de réferi, paró la lucha de un severo empujón conforme el público maldecía o gritaba dispuesto a cobrar sus apuestas.
—Pero ¿qué has hecho? ¡Abriste la guardia!—espetó Joe Dafoe, disgustado.
—Yo —murmuró Jotko y buscó con su mirada hasta clavar los ojos en May.
Allí estaba ella con sus pecas, cabeza rapada y esos hermosos ojos negros, tan tristes y embaucadores. Entre dos muchachos que vestían las mismas faldillas, lo cubrieron y se lo llevaron medio lelo ante la decepcionada mirada de Joe Dafoe. May se sentó para observar la siguiente pelea. Aquellos combates no parecían muy éticos, ni técnicos, pero sí entretenidos. Además, no tenía donde ir… o tal vez sí.
El
maestro Coy entró en el pequeño comedor del templo y se sentó ante la mesa.
Ba-Ghan servía en ese momento la cena: arroz blanco y verdura. Se miraron sin
decir nada y ella quedó un tanto extrañada, pues su amado parecía preocupado.
—¿Qué piensas? —preguntó Ba-Ghan.
—Me siento viejo, agotado. ¿Qué será del templo, de cuanto hemos construido? Los hijos volaron, recorren sus propios caminos; los discípulos que formamos, ahora son maestros en otras escuelas. Tan solo somos los que somos… Todo desaparecerá, sin más.
—No digas eso. Tienes a tu gente que te quiere, discípulos que te respetan.
—Mi llama de monje guerrero se extingue y nada puedo hacer por evitarlo. Mi tiempo ha pasado. Nada es como antaño. La vida es así. Tal vez deberíamos…
—¿Vender? No, de eso ni hablar. Ya verás, en este torneo demostraremos que seguimos vivos, muy vivos. Conseguiremos premios, les recordaremos quiénes somos, llegarán nuevos discípulos, todo irá mejor.
Coy lo dudó mucho, aunque se sintió bien ante el optimismo de Ba-Ghan.
—Hoy he visto a May —dijo de pronto.
—¿May? —se extrañó Ba-Ghan.
—Es ella, no hay duda. El maestro Suhyu ha fallecido. Creo que la muchacha anduvo con Orton una temporada y ahora está sola, parece una pordiosera. Recuerdo cuando era un bebé todavía y luego, cuando aprendía. Ha pasado tanto tiempo. Sí, ha crecido lo suyo. Ahora se cree mujer guerrera, aunque solo es una niña.
—¿Suhyu ha fallecido? No sabía nada, lo siento. ¿Y qué vas a hacer?
Coy alzó los hombros, como desconociendo la respuesta.
—Suhyu fue una gran persona, un amigo. Me apena tanto su muerte —aseguró.
—¿May está sola? —preguntó Ba-Ghan.
—No sé, supongo que sí.
—¿Y la has dejado en la calle?
—Sí.
—¿Cómo puedes hacer eso? Me sorprendes, aquí hay sitio de sobra para ella. Pobrecilla… ¿Cómo va a pasar la noche sola en la ciudadela?
—Tranquila: no le pasará nada, en ella habita… ¡Un dragón!
—¿Un dragón? ¿Qué dices?
—Sí, un dragón. Lo sentí latir con fuerza en su corazón, abandera su alma, brilla en sus ojos. ¿Cómo es posible, tan joven? Las mujeres no son aceptadas por los monjes eruditos en la mayoría de los templos de las Montañas Sagradas, ni reciben enseñanzas, mucho menos como para alcanzar el zen. Así pues ¿cómo anidó en ella un dragón? Dice que la enseñó Suhyu, pero eso es imposible. Me mintió, mi buen amigo nunca alimentaría un dragón. Solo puede ser…
—Deberías ayudarla —interrumpió Ba-Ghan.
—Te he dicho que es un dragón, no escuchas.
—¿Un dragón? No digas tonterías.
—No sabes lo que es un dragón, ni lo que significa. Más allá del zen, donde la armonía y la sabiduría culminan en luz, habitan los dragones. Solo son destrucción, ira y muerte. La temible Durga les dio vida para enfrentarse a los más malignos de los demonios, es su única meta. Así pues, estar cerca de uno de ellos siempre es peligroso; vivir con uno te condena a la batalla continua. No hay felicidad en la vida de un dragón.
—Pero… Si batallan contra demonios, luchan por el bien, por nosotros. ¿No? Merecen pues nuestro respeto, nuestra ayuda y compasión.
—No es tan simple. Un dragón habita en el alma humana, lo cual nos dice que no está libre de tentación. Pletórico de poder y devorado por el orgullo de quien se siente superior, un dragón puede acabar convirtiéndose en fiel aliado del mal, en una terrible bestia si la cruel ambición se apodera de su corazón.
—¿Qué piensas? —preguntó Ba-Ghan.
—Me siento viejo, agotado. ¿Qué será del templo, de cuanto hemos construido? Los hijos volaron, recorren sus propios caminos; los discípulos que formamos, ahora son maestros en otras escuelas. Tan solo somos los que somos… Todo desaparecerá, sin más.
—No digas eso. Tienes a tu gente que te quiere, discípulos que te respetan.
—Mi llama de monje guerrero se extingue y nada puedo hacer por evitarlo. Mi tiempo ha pasado. Nada es como antaño. La vida es así. Tal vez deberíamos…
—¿Vender? No, de eso ni hablar. Ya verás, en este torneo demostraremos que seguimos vivos, muy vivos. Conseguiremos premios, les recordaremos quiénes somos, llegarán nuevos discípulos, todo irá mejor.
Coy lo dudó mucho, aunque se sintió bien ante el optimismo de Ba-Ghan.
—Hoy he visto a May —dijo de pronto.
—¿May? —se extrañó Ba-Ghan.
—Es ella, no hay duda. El maestro Suhyu ha fallecido. Creo que la muchacha anduvo con Orton una temporada y ahora está sola, parece una pordiosera. Recuerdo cuando era un bebé todavía y luego, cuando aprendía. Ha pasado tanto tiempo. Sí, ha crecido lo suyo. Ahora se cree mujer guerrera, aunque solo es una niña.
—¿Suhyu ha fallecido? No sabía nada, lo siento. ¿Y qué vas a hacer?
Coy alzó los hombros, como desconociendo la respuesta.
—Suhyu fue una gran persona, un amigo. Me apena tanto su muerte —aseguró.
—¿May está sola? —preguntó Ba-Ghan.
—No sé, supongo que sí.
—¿Y la has dejado en la calle?
—Sí.
—¿Cómo puedes hacer eso? Me sorprendes, aquí hay sitio de sobra para ella. Pobrecilla… ¿Cómo va a pasar la noche sola en la ciudadela?
—Tranquila: no le pasará nada, en ella habita… ¡Un dragón!
—¿Un dragón? ¿Qué dices?
—Sí, un dragón. Lo sentí latir con fuerza en su corazón, abandera su alma, brilla en sus ojos. ¿Cómo es posible, tan joven? Las mujeres no son aceptadas por los monjes eruditos en la mayoría de los templos de las Montañas Sagradas, ni reciben enseñanzas, mucho menos como para alcanzar el zen. Así pues ¿cómo anidó en ella un dragón? Dice que la enseñó Suhyu, pero eso es imposible. Me mintió, mi buen amigo nunca alimentaría un dragón. Solo puede ser…
—Deberías ayudarla —interrumpió Ba-Ghan.
—Te he dicho que es un dragón, no escuchas.
—¿Un dragón? No digas tonterías.
—No sabes lo que es un dragón, ni lo que significa. Más allá del zen, donde la armonía y la sabiduría culminan en luz, habitan los dragones. Solo son destrucción, ira y muerte. La temible Durga les dio vida para enfrentarse a los más malignos de los demonios, es su única meta. Así pues, estar cerca de uno de ellos siempre es peligroso; vivir con uno te condena a la batalla continua. No hay felicidad en la vida de un dragón.
—Pero… Si batallan contra demonios, luchan por el bien, por nosotros. ¿No? Merecen pues nuestro respeto, nuestra ayuda y compasión.
—No es tan simple. Un dragón habita en el alma humana, lo cual nos dice que no está libre de tentación. Pletórico de poder y devorado por el orgullo de quien se siente superior, un dragón puede acabar convirtiéndose en fiel aliado del mal, en una terrible bestia si la cruel ambición se apodera de su corazón.



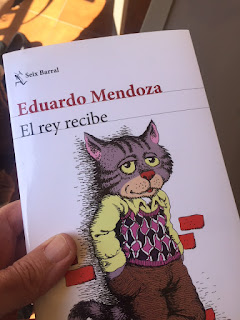
Comentarios
Publicar un comentario